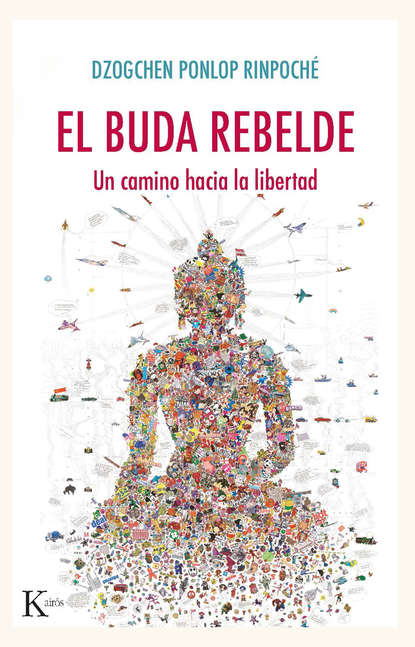
Полная версия:
El buda rebelde
La mente cotidiana
La mente relativa es la mente diaria con percepciones, pensamientos y emociones. También podríamos llamarla nuestra mente de momento a momento, porque se mueve y cambia a gran velocidad –ahora está viendo, ahora escuchando, ahora pensando, ahora sintiendo, etcétera–. Realmente, hay tres mentes en una: la mente perceptual, la mente conceptual y la mente emocional. En conjunto, estas tres capas o aspectos de la mente relativa abarcan la totalidad de nuestra actividad mental consciente. Es importante entender cómo trabajan juntas para crear todos los tipos de experiencias que vivimos.
Primero, la mente perceptual se refiere a las percepciones directas mediante la vista, el sonido, el olor, el sabor y el tacto. Como surgen y pasan tan rápido, no solemos prestar mucha atención a estas experiencias; nos las perdemos y saltamos directamente al segundo aspecto de la mente: la mente conceptual o pensante. La excepción podría ser cuando estamos tan cansados que nos sentamos sin un pensamiento en la cabeza y empezamos a percibir los colores de las hojas de los árboles, el canto de los pájaros, las pequeñas ondulaciones en un lago –es decir, tenemos una percepción directa y simple del mundo–. Sin embargo, casi siempre nuestra mente está demasiado ocupada para notar nuestras percepciones. Pasan demasiado rápido.
Por ejemplo, si hay una mesa enfrente de nosotros, para cuando la notamos, lo que estamos viendo es solo nuestro pensamiento: «Oh, es una mesa». Ya no estamos viendo la mesa en sí; estamos viendo la etiqueta mesa, que es una abstracción. Una abstracción es tanto una construcción mental –una idea que formamos rápidamente con base en la percepción– como una generalización, que está un paso más alejada de nuestra experiencia directa. Carece de la experiencia de contacto genuino, que ofrece más información, así como un sentido mayor de placer o satisfacción. De manera continua producimos una etiqueta después de otra, sin darnos cuenta de cuánto nos hemos alejado de nuestra propia experiencia, y esto es lo que denominamos mente conceptual. Nuestros conceptos entonces se vuelven disparadores del tercer nivel de la mente: la mente emocional. Reaccionamos frente a estas etiquetas y nos enredamos en nuestros sentimientos habituales: me gusta y no me gusta, celos, ira y demás. Terminamos viviendo en un mundo que está conformado casi por completo de conceptos y emociones.
Mente y emociones
Cuando hablamos acerca de «emociones», por lo general entendemos que nos referimos a estados de sentimiento exaltados. A menudo consideramos nuestras emociones como un arma de doble filo; pueden ser estados desafiantes, pero también nos son preciosos. Las consideramos ennoblecedoras, así como devastadoras. Debido a su poder, las emociones nos pueden llevar más allá del interés personal ordinario para inspirar actos de valor y sacrificio propio o alimentar nuestros deseos a tal grado que nos impulsen a traicionar a aquellos que amamos y debemos proteger. Por ejemplo, en las artes, serían más parecidas a la poesía y la música que a los documentales. Sin embargo, la palabra emoción en español no expresa totalmente el mismo significado que «emoción» en el sentido budista. La diferencia es que, en el contexto budista, la palabra emoción siempre se refiere a un estado de la mente que está agitada, perturbada, afligida, bajo la influencia de la ignorancia y generalmente confusa. La calidad de agitación o perturbación indica que la mente emocional está en un estado mental que carece de claridad; debido a ello, es también un estado que provoca que actuemos sin pensar y muchas veces de manera imprudente. En consecuencia, las emociones se consideran estados de la mente que oscurecen nuestra capacidad de darnos cuenta y que, por lo tanto, interfieren en nuestra capacidad de ver la verdadera naturaleza de la mente. Por otro lado, los sentimientos que incrementan la experiencia de apertura y claridad, como el amor, la compasión y la alegría, no se consideran «emociones» en este sentido, sino factores mentales positivos que son aspectos de la sabiduría o cualidades de la mente despierta. Sin embargo, cualquier sentimiento fuerte –incluso si lo etiquetamos como «amor»– es una emoción ordinaria gobernada por la posesividad, el apego mundano, la gratificación personal o cuestiones relacionadas con el control.
Valores endurecidos
Como las experiencias verdaderamente directas del mundo no suelen estar presentes en nuestra vida ordinaria, nos encontramos viviendo entre conceptos o en un mundo emocional del pasado o el futuro. Y cuando nuestros conceptos se solidifican, cuando se arraigan tan profundamente en el tejido de nuestra mente que parecen ser parte de nuestro ser, entonces se convierten en lo que llamamos «valores». Todas las culturas tienen sus propios valores y principios, pero si los aceptamos ciegamente, sin referencia a su subjetividad personal y cultural, pueden convertirse entonces en una fuente de confusión, de juicios acerca de la legitimidad de otras ideas o incluso del valor de la vida humana. A pesar de eso, los valores no son diferentes de nuestros otros conceptos en cuanto a que provienen de esta mente cotidiana; se producen de la misma manera.
Vamos muy rápidamente de la percepción al concepto y a la emoción, y, a partir de ahí, solo hay un paso más hasta los juicios de valor, conceptos tan solidificados que se han vueltos impermeables a la duda y el cuestionamiento.
La sociedad en general parece estar especialmente enfocada en la idea de valores –valores democráticos, valores religiosos, valores familiares– como una fuerza para el bien y una protección contra el caos y la maldad. Algunas veces juzgamos lo que es «bueno y seguro» y lo que es «malo y peligroso» solo por una cosa, como el color. Tomemos, el blanco y el negro. ¿Es el blanco el color de la pureza y la inocencia o de la muerte? En Asia, el blanco simboliza la muerte y se usa en los funerales, pero en Occidente los doctores y las novias usan el blanco porque es tranquilo, seguro y reconfortante. En Occidente, usamos el negro en los funerales; se asocia con lo que tememos: la muerte. Sin embargo, si queremos vernos audaces, poderosos, rebeldes o misteriosos, usamos también el negro (basta con observar las calles de la ciudad de Nueva York).
Es bueno preguntarnos qué tan a menudo nuestras etiquetas representan en verdad nuestra realidad y con qué frecuencia la malinterpretan. Cuando estoy en un avión, miro alrededor para ver quién viaja conmigo. Algunas veces pienso: «Caray, ese tipo se ve peligroso. ¿Va a hacer explotar mi avión hoy?». Pero cuando veo que el avión está lleno de gente blanca, me siento muy cómodo, muy seguro. Siento que me encuentro entre «gente buena», pues no hay muchos pasajeros a bordo de apariencia amenazante como la mía. Sin embargo, sé que es probable que el tipo de mi lado se sienta incómodo conmigo y piense: «Caray, mira esa persona diabólica. ¿Hará explotar mi avión?».
Todos tenemos nuestros valores. Cada vez más, parece que todo se trata de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Estos conceptos están tan solidificados ahora que pronto se convertirán en una ley. No me sorprendería si se presentara un proyecto de ley acerca de «los buenos y los malos» en el Congreso. Y no solo tenemos etiquetas mundanas para definir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto para nosotros; encima de eso, contamos con etiquetas religiosas para ayudarnos más o para volver las cosas incluso peores. Todas las religiones parecen estar tratando de atemorizarnos para que hagamos lo correcto o si no…
Atrapados en el mundo conceptual
Cuando no ponemos atención, el mundo conceptual se apodera de todo nuestro ser. Eso es bastante triste. No podemos siquiera disfrutar de un bello día soleado, viendo cómo el viento agita las hojas. Tenemos que etiquetarlo todo, de manera que vivimos en un concepto de sol, un concepto de viento y un concepto de hojas que se mueven. Si pudiéramos dejarlo ahí, no sería malo, pero eso nunca ocurre, porque solemos pensar: «Sí, es bueno estar aquí. Es un sitio bello, pero sería mejor si el sol estuviera brillando desde otro ángulo». Cuando caminamos, en realidad no estamos caminando; un concepto está caminando. Cuando estamos comiendo, no estamos realmente comiendo; un concepto está comiendo. Cuando estamos bebiendo, en verdad no estamos bebiendo; un concepto está bebiendo. Hasta cierto punto, nuestro mundo entero se disuelve en conceptos.
Cuando el mundo externo se reduce a un mundo conceptual, no solo perdemos una parte completa de nuestro ser, sino todas las cosas bellas del mundo natural: bosques, flores, pájaros, lagos. Nada puede traernos ninguna experiencia genuina. Entonces nuestras emociones entran en juego, sobrecargando nuestros pensamientos con su energía; descubrimos que hay cosas «buenas» que traen emociones «buenas» y que hay cosas «malas» que traen emociones «malas». Cuando vivimos la vida de esta manera día tras día, se vuelve muy fastidioso; empezamos a sentir cierto tipo de agotamiento y pesadez. Es posible que pensemos que nuestro agotamiento viene del trabajo o nuestra familia, pero en muchos casos no se trata del trabajo o la familia; es nuestra mente. Lo que nos agota es la forma en que nos relacionamos conceptual y emocionalmente con nuestra vida. Nos arriesgamos a quedarnos tan atrapados en el reino de los conceptos que nada de lo que hacemos se siente fresco, inspirado o natural.
Estos tres aspectos –la mente perceptual, la mente conceptual y la mente emocional– corresponden a la mente relativa, a nuestra conciencia mundana, que solemos experimentar como un flujo continuo. Pero en realidad las percepciones, los pensamientos y las emociones duran solo un instante. Son impermanentes. Vienen y se van tan rápido que no notamos la discontinuidad dentro de este flujo, no advertimos el espacio entre cada evento mental. Es como ver una película de treinta y cinco milímetros. Sabemos que está hecha de muchos cuadros individuales, pero por la velocidad a la que se mueve, nunca notamos el final de un cuadro y el principio del siguiente. Nunca vemos el espacio sin imágenes entre los cuadros, del mismo modo en que nunca observamos el espacio de conciencia entre un pensamiento y otro.
Terminamos viviendo en un mundo fabricado que se conforma de estos tres aspectos de la mente relativa. Capa por capa, hemos construido una realidad sólida que se ha vuelto una carga, nos ha encerrado en un espacio pequeño, un rincón de nuestro ser, y ha guardado bajo llave mucho de lo que realmente somos. Solemos pensar que una prisión es algo hecho de paredes y que los prisioneros son las personas que están encerradas dentro, apartadas del mundo por sus crímenes. Estos reclusos tienen rutinas básicas con las que pasan el día, pero las posibilidades de una experiencia y disfrute plenos de la vida están limitadas de modo considerable.
Nosotros estamos confinados de una manera similar, encerrados dentro de las paredes de la prisión de nuestro mundo conceptual. El Buda enseñó que lo que yace en el fondo de todo esto es la ignorancia: el estado de no saber lo que en realidad somos, de no reconocer nuestro estado natural de libertad y el potencial para la felicidad, la satisfacción y el gozo de la vida.
Nuestro estado natural de libertad
Esta ignorancia es un tipo de ceguera que nos lleva a creer que la película que estamos viendo es real. Como mencioné antes, creer que esta mente ocupada –este flujo de emociones y conceptos– somos verdaderamente nosotros es como estar dormido y soñando sin saber que estamos soñando. Cuando no sabemos que estamos dormidos y en un estado onírico, no tenemos control sobre nuestra vida onírica. El Buda enseñó que la clave para despertarnos y quitar el candado de la puerta de nuestra prisión es conocernos a nosotros mismos, lo cual extingue la ignorancia como una luz que se enciende en un cuarto que ha estado oscuro durante un largo tiempo. La luz ilumina de inmediato el cuarto entero, sin importar cuánto tiempo ha estado oscuro, y podemos ver lo que no hemos visto antes: nuestra propia naturaleza, nuestro estado natural de libertad.
La libertad puede suceder rápidamente. En un momento, estamos atados por algo, la suma total de nuestra vida –nuestros conceptos acerca de quiénes somos, nuestra posición en el mundo, la fuerza y el peso de nuestras relaciones con la gente y los lugares–; estamos atrapados en el tejido de todo eso. Después, en otro momento, eso se ha ido. No hay nada que nos obstruya. Tenemos la libertad de salir por la puerta. De hecho, nuestra prisión se disuelve alrededor de nosotros y no hay nada de lo cual escapar. Lo que ha cambiado es nuestra mente. El yo que estaba capturado, atrapado, se libera en el minuto en que la mente cambia y percibe el espacio en vez de una prisión. Si esta no existe, entonces no puede haber un prisionero. En verdad, nunca hubo una prisión, excepto en nuestra mente, en los conceptos que se volvieron los tabiques y el cemento de nuestra reclusión.
Esto no quiere decir que no haya prisiones reales, cárceles o carceleros, ni fuerzas en el mundo que puedan confinarnos, inhibirnos o restringirnos. No estoy diciendo que todo esto sea solo un pensamiento que puede borrarse. No debemos ignorar ningún aspecto de nuestra realidad. Pero incluso esas prisiones y fuerzas negativas surgieron de los pensamientos de otros; todas son producto de la mente de alguien, de la confusión de alguien. Aun cuando no podemos hacer mucho al respecto de inmediato, sí tenemos el poder para trabajar con nuestra mente ahora, así a la larga desarrollaremos la sabiduría para trabajar con la mente de los demás.
Mente inmutable
Cuando el Buda enseñó acerca de esta naturaleza impermanente y compuesta (o «agrupada») de la mente relativa, lo hizo así para presentar a sus discípulos la naturaleza última de la mente: conciencia pura, no fabricada e invariable. Aquí, el budismo se aparta de manera radical de conceptos teológicos como el pecado original, que consideran a la humanidad como corrupta espiritualmente debido a alguna violación hereditaria de la ley divina. La visión budista afirma que la naturaleza de todos los seres es primordialmente pura y está llena de cualidades positivas. Una vez que despertamos lo suficiente como para ver a través de nuestra confusión, vemos incluso que nuestros pensamientos y emociones problemáticos son, en el fondo, parte de esta conciencia pura.
Ver esto naturalmente nos trae un sentido de relajación, alegría y humor. No necesitamos tomar nada tan seriamente, porque todo lo que experimentamos en el nivel relativo es ilusorio. Desde el punto de vista de lo último, es como un sueño lúcido, el juego vívido de la mente misma. Cuando estamos despiertos en un sueño, no tomamos seriamente nada de lo que sucede en el sueño. Es como ir a las grandes atracciones de Disneylandia. Una de ellas nos llevará al cielo nocturno con las estrellas por todos lados y las luces de una ciudad abajo. Es muy bello y lo disfrutamos, pero no lo tomamos como real. Y cuando vamos a la casa embrujada, los fantasmas, esqueletos y monstruos podrían sorprendernos por un instante o dos, pero también son graciosos, pues sabemos que no son reales.
De la misma manera, cuando descubrimos la verdadera naturaleza de nuestra mente, nos sentimos aliviados de una ansiedad fundamental, de un sentido básico de miedo y preocupación acerca de las apariencias y experiencias de la vida. La verdadera naturaleza de la mente dice: «¿Por qué estresarte? Solo relájate y disfruta». Esa es nuestra elección, a menos que tengamos una tendencia excepcionalmente fuerte a pelear todo el tiempo; en ese caso, incluso Disney-landia se vuelve un lugar horrible. Esa es también nuestra elección. Nuestro mundo moderno está lleno de opciones estos días, así que, sin importar en dónde estemos, lo podemos hacer de un modo u otro.
Mucha gente ha preguntado qué es este tipo de conciencia. ¿Es la experiencia de esta «verdadera naturaleza» como volverse un vegetal, estar en coma o tener alzheimer? No. De hecho, no es así en absoluto. Nuestra mente relativa empieza a funcionar mejor. Cuando tomamos un descanso de nuestro proceso habitual de etiquetar, nuestro mundo se vuelve claro. Tenemos la libertad de ver con claridad, de pensar con claridad y de sentir la calidad viva y despierta de nuestras emociones. La apertura, espaciosidad y frescura de la experiencia hacen que sea un bello lugar donde estar. Imagínate de pie en la cumbre de una montaña con una vista panorámica observando el mundo en todas direcciones sin ninguna obstrucción. Esto es lo que se llama la experiencia de la naturaleza de la mente.
Liberarnos de la ignorancia
Si el conocimiento es la clave de nuestra libertad, entonces, ¿cómo nos movemos de un estado de desconocimiento a uno de conocimiento? La lógica del camino budista es muy simple. Empezamos desde un estado confuso y dominado por la ignorancia; cultivando el conocimiento y la introspección a través del estudio, la contemplación y la meditación, nos liberamos de la ignorancia y llegamos a un estado de sabiduría. Por lo tanto, la esencia de este camino es el cultivo de nuestra inteligencia y el desarrollo de nuestra introspección. Conforme trabajamos con nuestra inteligencia, esta se vuelve más aguda y penetrante y, al final, se torna tan aguda que penetra a través de la gran cantidad de conceptos e ignorancia que nos mantienen atados al sufrimiento. Lo que estamos haciendo es entrenar nuestra mente para que se libere a sí misma; estamos ejercitando y fortaleciendo a nuestro buda rebelde.
La inteligencia no es simplemente cuantitativa, una cuestión de cuánto sabemos. Es activa, funciona. Constituye los brazos y las piernas de la sabiduría a la cual está ligada. Es lo que nos pone en movimiento y nos lleva a nuestra meta. Cuando empezamos a penetrar esas barreras conceptuales, no solo cambiamos nosotros mismos, sino que empezamos a transformar el mundo que nos rodea. No siempre es fácil. Requiere de una gran convicción, ya que estamos desafiando lo que nos es más íntimo (nuestra definición de yo, tanto nuestro yo personal como el yo de los demás). Ya sea que se trate de un yo que sufre o de un yo tirano, es lo que conocemos y siempre hemos atesorado. Pero cuando ves la realidad de tu verdadero yo, lo ves desnudamente, despojado de todos los conceptos. Una cosa es decir «el emperador está desnudo» y otra distinta afirmar eso y ser tú mismo el emperador.
El mito del yo
Imagina que un día miras tu mano y ves que está apretada en un puño. Sientes que estás agarrando algo tan vital que no puedes dejarlo ir. El puño está tan apretado que la mano te duele. El dolor sube por el brazo y la tensión se dispersa por tu cuerpo. Esto sucede durante años. Tomas una aspirina ahora y después un trago, ves la televisión o haces paracaidismo. La vida continúa y luego un día te olvidas y tu mano se abre: no hay nada dentro. Imagina tu sorpresa.
El Buda enseñó que la causa raíz de nuestro sufrimiento –la ignorancia– es lo que hace surgir esta tendencia a «aferrarnos». La pregunta que debes hacerte es: «¿A qué me estoy aferrando?». Debemos observar profundamente este proceso para ver si hay algo ahí. De acuerdo con el Buda, a lo que estamos aferrados es un mito. Es solo un pensamiento que dice «yo», repetido con tanta frecuencia que crea un yo ilusorio, como un holograma que consideramos sólido y real. Con cada pensamiento, cada emoción, este «yo» aparece como pensador y experimentador, aunque en realidad solo es una fabricación de la mente. Es un hábito antiguo, tan arraigado en nosotros que este gran aferramiento se vuelve parte también de nuestra identidad. Si no estuviéramos aferrándonos a este pensamiento de «yo», podríamos sentir que algo familiar nos está haciendo falta, como un amigo cercano o un dolor crónico que desaparece de repente.
Del mismo modo en que se agarra un objeto imaginario, nuestro aferramiento al yo no nos sirve de mucho. Solo nos provoca dolor de cabeza y úlceras, y con rapidez desarrollamos muchos otros tipos de sufrimiento adicionales. Este «yo» se vuelve muy proactivo en la protección de sus propios intereses, debido a que percibe de inmediato al «otro». En el instante que tenemos el pensamiento de «yo» y «otro», se crea todo el drama de «nosotros» y «ellos». Todo ocurre en un parpadeo: nos aferramos al lado del «yo» y decidimos si el «otro» está con nosotros, contra nosotros o es meramente inconsecuente. Por último, establecemos nuestra agenda: hacia un objeto sentimos deseo, y queremos atraerlo; hacia otro, miedo y hostilidad, y queremos repelerlo, o hacia otro más, indiferencia, y simplemente lo ignoramos. De este modo, el nacimiento de nuestras emociones y juicios neuróticos es el resultado de nuestro apego a «yo», «mí» y «mío». Tampoco estamos exentos de nuestros propios juicios. Admiramos algunas de nuestras cualidades y nos creemos mucho, despreciamos otras y nos abatimos, e ignoramos gran parte del dolor que estamos sintiendo realmente debido a esta batalla interna para ser felices como somos.
¿Por qué persistimos en esto si nos sentiríamos mucho mejor y más relajados si solo soltáramos? La verdadera naturaleza de nuestra mente siempre está presente, pero como no la vemos, nos agarramos a lo que sí vemos y tratamos de convertirlo en algo que no es. Estas complicaciones parecen ser la única forma en que pueda sobrevivir el ego, creando un laberinto o una sala de espejos. Nuestra mente neurótica se tuerce y enreda tanto que es difícil seguir la pista de lo que hace. Dedicamos todo este esfuerzo únicamente a convencernos de que hemos encontrado algo sólido dentro de la naturaleza insustancial de nuestra mente: una identidad singular y permanente, algo que podemos llamar «yo». Sin embargo, al hacerlo, estamos trabajando en contra de la manera en la que las cosas realmente son. Estamos intentando congelar nuestra experiencia, para crear algo sólido, tangible y estable a partir de algo que no tiene ese carácter. Es como pedirle al espacio que sea tierra o a la tierra que sea fuego. Pensamos que renunciar a este pensamiento de «yo» sería una locura; pensamos que nuestra vida depende de ello. Sin embargo, en realidad, nuestra libertad depende de dejarlo ir.
4. El buda en el camino
Cuando la primera oleada de maestros budistas empezó a llegar a Estados Unidos al final de la década de los años 1950 y 1960, el país tenía menos de doscientos años de edad. En comparación con las civilizaciones antiguas de Oriente, era como un niño que aún preguntaba: «¿Quién soy? ¿Qué quiero ser cuando sea grande?». Incluso hoy en día, escuchamos preguntas como: ¿Quiénes son los verdaderos estadounidenses? ¿Cuáles son los valores estadounidenses genuinos? Los primeros maestros budistas que llegaron a este «nuevo mundo» no solo trajeron las enseñanzas del Buda, o dharma, sino también sus culturas del viejo mundo. Algunos vivieron aquí, adoptaron esta cultura y aprendieron el lenguaje. Otros visitaron Estados Unidos, pero no acogieron ni la cultura ni el lenguaje. Estos maestros dedicaron grandes esfuerzos para establecer las enseñanzas del Buda en Occidente. Aunque inevitablemente hubo algunos conflictos y malos entendidos culturales, ellos mostraron gran confianza en sus estudiantes occidentales, que a cambio confiaron y abrieron sus corazones a estos maestros.
Sin embargo, toda presentación de las enseñanzas budistas tenía un toque cultural, desde el montaje de los altares hasta el código de ética en la sala de meditación. Esto fue necesario en ese momento, hasta cierto grado. Los hippies de la década de los 1960 estaban atravesando una revolución de la mente. No querían nada menos que cambiar la cultura de Occidente y liberar a la sociedad de sus rígidas estructuras y valores sociales. Resultaba muy atractivo disponer de una nueva y exótica espiritualidad bastante alejada de donde nacieron. Incluso se convirtió en un punto de referencia para la transformación de la época.
¿Por qué tenemos que mirar hacia atrás 2.600 años, o incluso cincuenta, si ahora nos encontramos aquí, preocupándonos por nuestras propias vidas? ¿Por qué escribir acerca de todo esto? Existe la necesidad de reflexionar sobre la historia del dharma que viene a Occidente y de plantear algunas preguntas: «En conjunto, ¿por qué estamos desarrollando un linaje de budismo americano y un budismo para Occidente y las culturas modernas? ¿Para quién es este dharma?». Solo es para ayudar a quienes vivimos aquí y ahora a descubrir la misma verdad que descubrió el Buda hace siglos. Esa verdad no cambia. No está de moda ni fuera de ella con el pasar del tiempo. Sin embargo, sí necesita ser accesible, y desde mi perspectiva, lo que necesitamos para entenderla es otra revolución de la mente.



