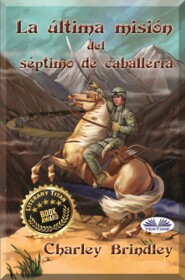скачать книгу бесплатно
— “Sí”.
— “Eso fue una recreación de una batalla de la Guerra Civil. Esta gente está haciendo una recreación”.
— “Tal vez”.
— “Se han tomado muchas molestias para hacerlo bien”, dijo Karina.
— “¿Entender bien qué?” Preguntó Lojab. “¿Algún tipo de migración medieval?”
— “Si es una recreación”, dijo Joaquin, “¿dónde están todos los turistas con sus cámaras?¿Dónde están los equipos de televisión?¿Los políticos se llevan el mérito de todo?”
— “Sí”, dijo Alexander, “¿dónde están las cámaras? Hey, Sparks,” dijo en su comunicador, “¿dónde está tu plataforma de torbellino?”
— “¿Te refieres a la Libélula?” preguntó el soldado Richard “Sparks” McAlister.
— “Sí”.
— “En su maleta”.
— “¿Qué tan alto puede volar?”
— “Cuatro o cinco mil pies. ¿Por qué?”
— “Envíala a ver cuán lejos estamos de ese desierto de Registán”, dijo Alexander. “Por mucho que me gustaría quedarme aquí y ver el espectáculo, aún tenemos una misión que cumplir”.
— “Bien, Sargento”, dijo Sparks. “Pero la maleta está en nuestro contenedor de armas”.
Capítulo Tres
Los soldados se reunieron alrededor de Alexander mientras extendía su mapa en el suelo.
— “¿Cuál es la velocidad de crucero del C-130?” preguntó al aviador Trover, un tripulante del avión.
— “Alrededor de trescientas treinta millas por hora”.
— “¿Cuánto tiempo estuvimos en el aire?”
— “Salimos de Kandahar a las cuatro de la tarde”. Trover revisó su reloj. “Ahora son casi las cinco, así que una hora en el aire”.
— “Trescientas treinta millas”, susurró Alexander mientras dibujaba un amplio círculo alrededor de Kandahar. “Una hora al este nos pondría en Pakistán. En ese caso, el río que vimos es el Indo. Una hora al oeste, y estaríamos justo dentro de Irán, pero sin grandes ríos allí. Una hora al suroeste está el desierto de Registan, justo donde se supone que estamos, pero no hay bosques ni ríos en esa región. Una hora al norte, y todavía estamos en Afganistán, pero es un país árido”.
Karina miró su reloj. “¿Qué hora tienes, Kawalski?”
— “Um, faltan cinco minutos para las cinco”.
— “Sí, eso es lo que tengo también”. Karina se quedó callada por un momento. “Sargento, hay algo raro aquí”.
— “¿Qué es?” preguntó Alexander.
— “Todos nuestros relojes nos dicen que es tarde, pero mira el sol; está casi directamente sobre nosotros. ¿Cómo puede ser eso?”
Alexander miró al sol, y luego a su reloj. “No tengo ni idea. ¿Dónde está Sparks?”
— “Aquí mismo, Sargento”.
— “Comprueba la lectura del GPS de nuevo”.
— “Todavía dice que estamos en la Riviera Francesa”.
— “Trover”, dijo Alexander, “¿cuál es el alcance del C-130?”
— “Unos tres mil kilómetros sin repostar”.
Alexander golpeó su lápiz en el mapa. “Francia tiene que estar al menos a cuatro mil millas de Kandahar”, dijo. “Incluso si el avión tuviera suficiente combustible para volar a Francia, que no lo tenía, tendríamos que estar en el aire durante más de doce horas, que no lo estábamos. Así que dejemos de hablar de la Riviera Francesa.” Miró a sus soldados. “¿Todo bien?”
Sparks agitó la cabeza.
— “¿Qué?” preguntó Alexander.
— “¿Ves nuestras sombras?” preguntó Sparks.
Mirando al suelo, vieron muy pocas sombras.
— “Creo que son las doce del mediodía”, dijo Sparks. “Nuestros relojes están mal”.
— “¿Todos nuestros relojes están mal?”
— “Solo te digo lo que veo. Si realmente son las cinco de la tarde, el sol debería estar ahí”. Sparks apuntaba al cielo a unos cuarenta y cinco grados sobre el horizonte. “Y nuestras sombras deberían ser largas, pero el sol está ahí”. Apuntó hacia arriba. “En la Riviera Francesa, ahora mismo, es mediodía.” Miró la cara fruncida de Alexander. “Francia está cinco horas detrás de Afganistán”.
Alexander lo miró fijamente por un momento. “Está bien, la única forma en que vamos a resolver esto es encontrar nuestra caja de armas, sacar ese juguete que gira y enviarlo para ver dónde diablos estamos”.
— “¿Cómo vamos a encontrar nuestra caja, sargento?” Preguntó Lojab.
— “Vamos a tener que encontrar a alguien que hable inglés”.
— “Se llama 'Libélula'“, murmuró Sparks.
— “Oye”, dijo Karina, “aquí viene más caballería”.
Vieron pasar a caballo dos columnas de soldados fuertemente armados. Estos caballos eran más grandes que los que habían visto hasta ahora, y los hombres llevaban corazas de hierro, junto con cascos a juego. Sus protectores de hombro y muñecas estaban hechos de cuero grueso. Llevaban escudos redondos en la espalda, y cada hombre llevaba una espada larga, así como dagas y otros cuchillos. Sus caras, brazos y piernas mostraban muchas cicatrices de batalla. Los soldados cabalgaban con bridas y riendas, pero sin estribos.
La caballería tardó casi veinte minutos en pasar. Detrás de ellos, el sendero estaba vacío hasta que desapareció alrededor de un bosquecillo de pinos jóvenes de Alepo.
— “Bueno”, dijo Lojab, “finalmente, ese es el último de ellos”.
Alexander miró por el sendero. “Tal vez”.
Después del paso de cuarenta elefantes, cientos de caballos y bueyes, y más de mil personas, el sendero se había trabajado hasta llegar a la tierra pulverizada.
Un soldado a caballo pasó al galope por el lado opuesto del sendero, viniendo del frente de la columna. El pelotón vio al jinete detener su caballo en un derrape, y luego se volvió para cabalgar junto a un hombre que acababa de dar una vuelta en el sendero.
— “Ese debe ser el hombre a cargo”, dijo Lojab.
— “¿Cuál de ellos?” preguntó Karina.
— “El hombre que acaba de llegar a la curva”.
— “Podría ser”, dijo Alexander.
El hombre era alto, y montaba un enorme caballo negro. A veinte pasos detrás de él estaba el alto oficial con la capa escarlata que había montado antes, y detrás del oficial cabalgaban cuatro columnas de jinetes, con corazas de bronce brillante y cascos a juego. Sus capas escarlatas se agitaban con la brisa.
El hombre del caballo de guerra trotaba mientras el explorador le hablaba. Nunca reconoció la presencia del mensajero pero pareció escuchar atentamente lo que tenía que decir. Después de un momento, el hombre del caballo negro dijo unas palabras y envió al mensajero al galope hacia el frente.
Cuando el oficial se acercó al Séptimo de Caballería, su caballo brincó de lado mientras él y su jinete estudiaban el pelotón del sargento Alexander. El oficial mostró más interés en ellos que nadie más.
— “Eh, Sargento”, dijo Karina en su comunicado, “¿recuerda al general de cuatro estrellas que vino al Campamento Kandahar el mes pasado para revisar las tropas?”
— “Sí, ese sería el General Nicholson”.
— “Bueno, tengo el presentimiento de que debería llamar la atención y saludar a este tipo también”.
El hombre a caballo estaba sentado con la espalda recta, y su casco de bronce pulido con un mohawk rojo de pelo de jabalí en la parte superior le hacía parecer más alto que su metro ochenta y dos de altura. Llevaba una túnica como las otras, pero la suya estaba hecha de un material parecido a la seda roja, y estaba cosida con finas filas dobles de costuras blancas. Las tiras de su falda de cuero estaban recortadas en plata, y la empuñadura de su espada tenía incrustaciones de plata y oro, así como la vaina de su falcata. Sus botas estaban hechas de cuero y se subían sobre sus pantorrillas.
Su silla de montar estaba cubierta con una piel de león, y el caballo llevaba una pesada coraza, junto con una armadura de cuero en sus patas delanteras y una gruesa placa de plata en su frente. El caballo era muy animado, y el hombre tenía que mantener la presión en las riendas para evitar que galopara hacia adelante. Una docena de pequeñas campanas colgaban a lo largo del arnés del cuello, y tintineaban mientras el caballo pasaba trotando.
— “Tiene cierto aire de autoridad”, dijo Alexander.
— “Si alguien tiene estribos”, dijo Kawalski, “debería ser este tipo”.
Un explorador vino galopando por el sendero y giró su caballo para subir al lado del general. Con un movimiento de muñeca, el general apartó su caballo de guerra del pelotón y escuchó el informe del explorador mientras se alejaban de Alexander y su gente. Un momento después, el general le dio al explorador algunas instrucciones y lo envió al frente.
El escuadrón de jinetes de capa roja mostró más interés en Alexander y sus tropas que los otros soldados. Eran hombres jóvenes, de unos veinte años, bien vestidos y montando buenos caballos. No tenían cicatrices de batalla como los otros hombres.
— “Me parecen un montón de tenientes de segunda fila con cara de caramelo”. Lojab escupió en la tierra mientras los miraba.
— “Como los cadetes recién salidos de la academia”, dijo Autumn.
Detrás de los cadetes venía otro tren de equipaje de grandes carros de cuatro ruedas. El primero estaba cargado con una docena de pesados cofres. Los otros contenían fardos de pieles peludas, espadas de repuesto, lanzas y fardos de flechas, junto con muchas vasijas de tierra del tamaño de pequeños barriles, llenas de frutos secos y granos. Cuatro carros estaban cargados en lo alto con jaulas que contenían gansos, pollos y palomas arrulladoras. Los carros eran tirados por equipos de cuatro bueyes.
Los carros y las carretas iban sobre ruedas sólidas, sin radios.
Después de los carros vinieron más carros de dos ruedas, cargados con trozos de carne y otros suministros. Veinte carretas formaban este grupo, y fueron seguidas por una docena de soldados de a pie que llevaban espadas y lanzas.
— “Vaya, mira eso”, dijo Kawalski.
La última carreta tenía algo familiar.
— “¡Tienen nuestro contenedor de armas!” dijo Karina.
— “Sí, y los paracaídas naranjas también”, dijo Kawalski.
Alexander echó un vistazo al carro. “Hijo de puta”. Se acercó al sendero y se agarró al arnés de los bueyes. “Deténgase ahí mismo”.
La mujer que conducía el carro lo miró con desprecio, y luego disparó su látigo, cortando una rendija en el camuflaje que cubría su casco.
— “¡Eh!” gritó Alexander. “Ya basta. Sólo quiero nuestra caja de armas”.
La mujer volvió a golpear su látigo, y Alexander lo agarró, envolviendo el cuero trenzado alrededor de su antebrazo. Le arrancó el látigo de la mano y luego avanzó sobre ella.
— “No quiero hacerle daño, señora”. Apuntó con el mango del látigo hacia el contenedor de fibra de vidrio. “Sólo estoy tomando lo que nos pertenece”.
Antes de que pudiera llegar a ella, seis de los hombres detrás de la carreta sacaron sus espadas y se acercaron a él. El primero empujó su puño contra el pecho de Alexander, empujándolo hacia atrás. Mientras Alexander tropezaba, oyó cómo se amartillaban doce rifles. Recuperó el equilibrio y levantó su mano derecha.
— “¡No disparen!”
El hombre que había empujado a Alexander ahora apuntaba su espada a la garganta del sargento, aparentemente despreocupado de que pudiera ser abatido por los rifles M-4. Dijo unas palabras e inclinó la cabeza hacia la derecha. No fue difícil entender su significado; aléjese del carro.
— “Está bien, está bien”. Alexander levantó las manos. “No quiero que ustedes mueran por un contenedor de armas”. Mientras caminaba de regreso a sus soldados, envolvió el látigo alrededor de su mango y lo metió en su bolsillo de la cadera. “Bajen sus armas, maldita sea. No vamos a empezar una guerra por esa estúpida caja”.
— “Pero Sargento”, dijo Karina, “eso tiene todo nuestro equipo”.
— “Lo recuperaremos más tarde. No parece que hayan descubierto cómo abrir...”
Un grito escalofriante vino del otro lado del sendero cuando una banda de hombres armados con lanzas y espadas corrió desde el bosque para atacar el tren de equipaje.
— “Bueno”, dijo Lojab, “este debe ser el segundo acto de este drama sin fin”.
Cuando los atacantes comenzaron a sacar de los vagones trozos de carne y frascos de grano, la mujer que conducía el carro sacó su daga y fue a buscar a dos hombres que se habían subido a su carro para tomar el contenedor de las armas. Uno de los hombres blandió su espada, haciendo un profundo corte en el brazo de la mujer. Ella gritó, cambió su cuchillo a su otra mano, y se lanzó sobre él.
— “¡Eh!” gritó Kawalski. “¡Eso es sangre de verdad!”
Los soldados de la caravana corrieron a unirse a la batalla, blandiendo sus espadas y gritando. Uno de los dos atacantes de la carreta saltó, tirando el contenedor de armas al suelo. Un soldado de a pie golpeó con su espada la cabeza del hombre, pero éste se escabulló, y luego intervino, apuñalando al soldado en el estómago.
Cien ladrones más entraron desde el bosque, y a lo largo del camino, saltaron sobre los carros, lucharon contra los conductores y arrojaron suministros a sus camaradas en el suelo.
Los soldados de la caravana corrieron para atacar a los ladrones, pero fueron superados en número.
Una bocina sonó tres veces en rápida sucesión desde algún lugar del sendero.
El ladrón del último carro había tirado a la mujer al suelo del vehículo, y ahora levantó su espada y la agarró con ambas manos, preparándose para atravesar su corazón.
Kawalski levantó su rifle y disparó dos veces. El hombre del carro tropezó hacia atrás, cayendo al suelo. Los ojos de su camarada se dirigieron desde el hombre moribundo a la mujer del carro.
La mujer se movió como un gato de la jungla mientras cogía su daga de la cama del carro y fue a por el hombre. Él retiró su espada y comenzó un golpe que le cortaría las piernas desde abajo, pero la bala de la pistola de Alexander le dio en el pecho, golpeándolo de lado y sobre el cajón de las armas.
Una flecha atravesó el aire, pasando a pocos centímetros de la cabeza de Alexander. Sacudió la cabeza para ver que la flecha le daba a un soldado de a pie en la garganta.
— “¡Dispérsense!” gritó Alexander. “¡Fuego a discreción!”