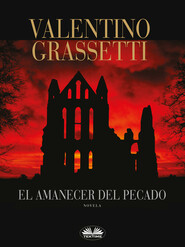
Полная версия:
El Amanecer Del Pecado
A pesar de que habían fijado la cita para las diez un paciente se demoró más de lo debido y Sandra aprovechó para leer un suplemento de hacía dos meses. El cielo reflejaba un color sombrío sobre el pueblo. La lluvia comenzó a resonar en los vidrios. Adriano observó las gotas posarse una a una en la ventana. Al principio aparecieron con poca frecuencia, luego comenzaron a batir insistentes, convirtiéndose en un áspero aguacero. El ruido de un trueno sobresaltó a Sandra.
La ayudante del profesor entró en la sala de espera, la mano encima del pecho, con aire un poco asustado a causa del estruendo.
–Ven, Adriano. El doctor Salieri te está esperando.
El estudio del médico estaba amueblado de manera inusual y refinada.
Alguno pensaba que había sido un capricho che subrayaba una cierta megalomanía de Salieri. En realidad, el psiquiatra quería, sencillamente, respetar la dignidad de los pacientes rodeándolos con objetos de buen gusto.
El escritorio era la última compra de un cierto valor: una mesa de caoba con una magnífica incrustación de madreperla en el centro. Adriano observó que el sofá lleno de suaves cojines de seda china había sido movido hacia la pared, el servicio de plata y los vasos de cerámica quitados del viejo escritorio y apoyados sobre una cómoda alta de siete cajones de época victoriana. La alfombra persa color rubí permanecía extendida en el centro de la habitación. La oficina, como siempre, estaba invadida por el perfume de las orquídeas inmersas en las altas y delgadas macetas de cristal.
El psiquiatra puso el teléfono móvil en la mesa, para utilizarlo como grabadora. El profesor, con la anuencia de la madre de Adriano, grababa siempre las sesiones para luego adjuntar los archivos de audio al expediente clínico del muchacho.
–Bueno, Adriano, ¿cómo te encuentras? –preguntó el doctor, la mirada sobre el cuaderno para repasar los apuntes tomados en la última sesión.
Adriano no respondió. Se acercó a la ventana. Quería ver la lluvia que ahora caía con menos insistencia. El doctor, la frente surcada por espesas arrugas horizontales, levantó los ojos negros y profundos hacia la ventana. La niebla estaba cubriendo de gris los techos empinados de los edificios.
–Ya no llueve. Pero hay niebla… –dijo con la voz llena de saliva.
Adriano apartó las pesadas cortinas de terciopelo. La tempestad se estaba moviendo hacia el norte, los truenos más alejados y raros.
–Es como la niebla de I’m Rose.
– ¿Cuántas veces has visto el vídeo en el último mes?
Adriano murmuró algo que el doctor no comprendió totalmente.
–Ánimo, Adriano, esfuérzate e intenta ser claro. ¿No tienes nada que contar acerca del vídeo?
–Hay niebla… en el vídeo… pero yo no la he puesto… –murmuró Adriano.
–Te estás repitiendo, chaval.
Adriano respondió con un gemido angustioso. Como siempre, le resultaba intolerable la idea de someterse a la sesión.
–Veamos la película juntos, ¿qué te parece? –propuso Salieri.
–Yo… no… yo…
– ¿Siempre tienes miedo de lo que hay dentro?
Adriano se acarició con nerviosismo sus pálidas manos. Después de un largo silencio, dijo con esfuerzo:
–El lo sabe. Sabe que le he visto. La niebla la ha puesto él…
–Continúa –le animó el psiquiatra concentrado en escribir en el cuaderno.
–Lo he comprendido. He comprendido que se está enraizando… –dijo el muchacho mientras afuera la niebla cubría de gris toda la calle. La torre del viejo acueducto desapareció del horizonte. Adriano miró fijamente a la niebla como si estuviese observando una amenaza insoportable.
–Él hará llover sobre los malvados carbones encendidos. Fuego y azufre y viento ardiente les tocará en suerte –dijo recitando con angustiosa renuencia un pasaje de la Biblia.
Salieri dedujo que Adriano se había habituado al Marxotal, un antipsicotrópico que tomaba desde hacía dos meses y el delirio era la primera señal de que el fármaco estaba dejando de hacerle efecto.
–Así que ahora lees el Antiguo Testamento. Has citado el salmo once, si no me equivoco. Un salmo de David. Lo conozco. Lo recité durante mi bar mitzvah.
Mientras el doctor reflexionaba sobre suspender el fármaco Adriano farfulló con monosílabos: siento sólo su voz aquí dentro… aquí dentro… y debo rezar.
El doctor Salieri continuó escribiendo apuntes sin hacer caso del delirio de Adriano. Los esquizofrénicos a menudo tenían fijaciones con el misticismo o la religión en general. Y el caso de Adriano no podía considerarse, ni mucho menos, entre los más graves. En el pasado había curado a una monja histérica que se traspasaba las palmas de las manos con las agujas que utilizaba para bordar.
Por suerte las alucinaciones no inducían al muchacho a comportarse de manera peligrosa. La única excepción había ocurrido cuando comenzó la enfermedad, cuando Adriano quiso prender fuego al confesionario de la catedral.
El muchacho comenzó a pasear por el estudio interrumpiendo el paso para no pisar ciertos lirios rojos dibujados en la alfombra.
–Él está echando raíces. Las siento entrar en la cabeza. Las puntas se están hundiendo dentro –dijo batiendo un dedo sobre la frente. –Y me hacen daño. Mucho daño.
–Te puedo prescribir algo para el dolor de cabeza y… ¡ahora, no, Greta! –dijo molesto Salieri volviéndose a la ayudante que había aparecido por la puerta sin llamar. Greta se excusó. Cogió un expediente y desapareció en su oficina.
La sesión siguió adelante durante unos cuarenta y ocho minutos. Las condiciones de Adriano habían empeorado claramente en el último mes. Roberto Salieri anotó en el cuaderno la suspensión del Marxotal. Era el momento de cambiar de medicación. Si no ocurriese una mejoría significativa su paciente se arriesgaría a ser internado de nuevo en una clínica psiquiátrica.
Adriano, acompañado por Greta, salió de la habitación sin despedirse. Salieri encendió un cigarrillo. Pulsó el botón del teléfono móvil para escuchar algunas partes de la conversación.
El parásito se ha agarrado al interior de mi cabeza con sus patas de araña, doctor. Una araña que no tejerá nunca telas al azar. Él está tejiendo una de esas telas espesas y ordenadas. Una tela de araña que lo atrapará incluso a usted.
El psiquiatra se rascó la nuca. No recordaba aquella parte.
Sobre todo, la voz no parecía la de Adriano.
4
Una espesa capa de vapor se había posado sobre el vestuario del gimnasio. Las muchachas aseaban los cuerpos desnudos y esbeltos después de la hora del voleibol. Lorena, los pezones hinchados por el agua caliente que le recorría el hueco del pecho, hizo una trenza con la espesa cabellera y la estrujó con fuerza.
Daisy se sacó la espuma que resbaló a lo largo de las piernas largas y torneadas, descubriendo el pubis depilado maliciosamente.
– ¡Vaya! El afeitado sobre el bello agujero, no me lo habría esperado de ti –dijo Lorena riendo. –Me apuesto lo que sea a que lo has hecho por Guido.
–Qué va. Estoy practicando el baile para el espectáculo. El sudor se aferra en los malditos pantalones elásticos y me provoca muchas irritaciones –se justificó Daisy.
–No está mal como excusa. La anotaré.
–Es la verdad. Guido, por ahora, no tiene nada que ver –respondió Daisy saliendo de la ducha.
–A propósito, ¿cómo ha reaccionado cuando le has propuesto salir? ¿Se ha muerto de golpe de la impresión?
Daisy la miró con un cierto reproche.
– ¿Te preguntó yo acerca del tuyo de tercero todo músculos?
–No. Pero deberías. Así te podría contar cosas sobre su músculo más grueso…
–Lorena, por favor. ¿Está realmente bien dotado en medio de las piernas? –cacareó Daisy mientras se ponía un suave albornoz de color nata que cerró a la altura de la cintura con dos giros de cinturón.
–En serio. ¿Te has ya acostado con él?
–Qué va. Bromeaba. Sabes que nos acabamos de conocer –especificó Lorena envolviéndose en una gruesa toalla que anudó por encima del ombligo. La chavala se acercó a la taquilla con los senos moviéndose, orgullosos de su juventud. La mirad de las estudiantes estaban todavía bajo la ducha envueltas en nubes de vapor: los cuerpos de las muchachas eran flexibles, brillantes de agua y jabón.
Las más vanidosas perdían el tiempo para presumir del esplendor de su físico. La misma Daisy se quitó el albornoz con un poco de exhibicionismo, arqueando su espalda hacia delante para coger la ropa interior de la bolsa, mostrando su trasero redondo y perfecto.
Mientras, las muchachas que se consideraban menos atrayentes, se lavaban con prisas. Sólo Filippa Villa andaba desnuda sin ningún problema. Filippa era una chavala alta, robusta, bastante torpe, con una panza prominente, una pelambrera salvaje de cabellos negros peinados sin ningún criterio, los ojos oscuros, móviles e inquietos. Filippa era una joven activista comprometida con el frente de los derechos civiles, y Daisy simpatizaba con luchas de liberación fuesen del género que fuesen.
Las primeras barricadas contra los sistemas establecidos por otros las había erigido en su infancia. Los primeros en ser refutados fueron los dogmas de sus padres.
Desde pequeña le había contado muchas fábulas sobre princesas y la cosa incluía, a menudo, la presencia de un príncipe azul. El mismo con el que se casaría cuando creciese. Era la pesadilla recurrente de la pequeña Daisy y de todas las lesbianas del mundo. Y Filippa era claramente lesbiana.
Un día, escondida entre las nubes de vapor intentó besar a Daisy bajo la ducha. Daisy, por curiosidad, aceptó el beso. No encontró nada de particularmente escandaloso, lástima que unos segundos después se encontró encima la mole de Filippa, que parecía que había perdido la cabeza por el deseo. Le puso una mano a lo bruto en medio de los muslos para tocarla.
Daisy la empujó. Filippa, jadeante, con los cabellos pegados al rostro, esbozó una excusa y, desde ese momento, dejó de molestarla.
Daisy estaba ayudando a Lorena a ponerse el sujetador cuando Filippa dijo algo y enseguida todas las muchachas comenzaron a chillar.
Una de las estudiantes, una rubita pequeña y rechoncha, corría desnuda con una nube de espuma pegada encima, gritando a todas las compañeras que se vistiesen. Otras chavalas comenzaron a gritar y todas corrieron fuera de las duchas. Una de ellas resbaló en el suelo mojando cayendo en el pavimento.
–Bárbara, ¿qué sucede? –preguntó Daisy a la chavala, una adolescente tímida y delgada, en el límite de la anorexia.
Bárbara respondió que había escapado porque había sentido miedo debido a los gritos. Daisy se dio cuenta que una buena parte de las compañeras no sabían realmente qué estaba sucediendo, pero todas gritaban, de todas formas, condicionadas por las reacciones de las más histéricas.
Filippa Vila, calmada y lúcida, lanzó la mirada más allá de la fila de los percheros.
– ¡Mirada allí arriba! –exclamó apuntando el dedo con enfado hacia una de las tomas de aire. – ¿Lo veis? Hay algo.
–Justo para un Pulitzer, Guido. ¿Tienes algo gordo entre manos?
–Venga, ya. ¿Tan predecible son? –respondió Guido cruzándose con Manuel en el pasillo del ala este del instituto.
–Lo hemos visto todos. No sólo tú. Algo delirante. He sacado algunas fotos, si te hacen falta.
– ¿Y quién no las ha hecho? Perdona, pero ahora debo largarme.
Guido debía escribir el artículo deprisa. Delante del colegio alguien se había aplastado con una camioneta pickup contra un Austin de color óxido, haciéndolo volcar de lado. El conductor del coche se había quedado incrustado entre la chapa. Había sido echado fuera de la carretera de manera deliberada, y por lo poco que se podía entender, se trataba de un asunto pasional. Había por medio un marido traicionado lleno de rabia, un entorno de amenazas, insultos y lágrimas de desesperación.
Esa el tipo de noticia que en Cronache Cittadine podía tener diez mil visitas en un día y para Guido quería decir una gratificación de treinta euros si conseguía que no le pisasen la noticia. Corrió hacia el aula de literatura para encender el ordenador del gabinete.
Guido había recibido el encargo del director para quedarse más allá del horario lectivo. Cronache Cittadine era, de hecho, la voz más acreditada para el progreso del instituto.
El jefe de estudios había donado tres mil euros al periódico, justo para mantener la sección cultural. Ningún patrocinador estaba interesado en la cultura pero dado que el colegio tenía un nombre ilustre, el de Giacomo Leopardi, se trataba casi de un deber moral. Y la financiación fue una bocanada de aire para el periódico online.
Guido debía avisar a su madre que llegaría tarde. Metió la mano en el bolsillo para coger el teléfono móvil pero sólo sintió el fondo duro de la tela. Intentó buscarlo en su taquilla, aunque estaba seguro de no haberlo dejado allí. Abrió la portezuela, apartó los libros y cuadernos, revolvió en los cajones. Nada. Era el segundo teléfono móvil que perdía en el transcurso de un año. Además de la gratificación. El dinero ganado gracias al artículo serviría como anticipo para el nuevo teléfono móvil.
Con rostro afligido cerró la taquilla y volvió con el ordenador.
Estaba listo para escribir sobre el accidente cuando un enlace se abrió sin que él tocase en ningún sitio.
Comenzó la transmisión en vivo de lo que parecía ser un canal pornográfico. En la pantalla aparecieron las formas mórbidas de una muchacha que se estaba enjabonando las ingles, la mano pequeña y blanca explorando los muslos, el rostro cortado fuera de cuadro.
Como todos los adolescentes Guido se sentía especialmente atraído por los sitios pornográficos. Pero aquel canal le preocupó porque había comenzado automáticamente, como si fuese la obra de un hacker preparado para infectarle el ordenador.
Estaba a punto de cerrar el enlace, pero aquella chavala enjabonada tenía para él algo de familiar. Fijó la mirada sobre aquella imagen: la espuma cubría el rostro de la joven, que inclinó la cabeza hacia atrás para enjuagarse la cara y el pelo debajo del chorro de la ducha.
–No. No puede ser.
El corazón le comenzó a latir en el centro del pecho.
–No puede ser ella.
La muchacha era ella.
Era Daisy Magnoli.
Observó a su compañera de clase pasar la esponja por las caderas delgadas y perfectas. Observó que el pelo del pubis había sido rasurado y que, maliciosamente, se había tatuado una mariposa en la parte izquierda de la ingle.
Vio la ranura escondida, aquella que turbaba sus sueños, sin pelo y brillante por el agua. La calva visión de El origen del mundo de Coulbert esta allí, delante de él.
Guido, excitado y confuso, tuvo una erección. La situación era absurda, casi irreal. Intentó retomar el control esforzándose por mantenerse tranquilo. Se preguntó quién sería el autor de aquel vídeo.
Se ajustó las gafas en la nariz y pulsó sobre la tecla ESC para reducir la instantánea. Apareció el gráfico alrededor del vídeo. Se dio cuenta de que no se trataba de un enlace pirata.
– ¡Joder! –exclamó poniéndose pálido.
El vídeo estaba siendo transmitido en directo desde un smartphone.
Reconoció el número en la parte inferior de la pantalla.
Era el de su teléfono móvil.
En los vestuarios las muchachas se apelotonaron en el punto más alejado del aire acondicionado.
Filippa observó detrás de la grieta de la reja de aluminio un objeto pequeño y compacto.
No se habría dado cuenta si la condensación del vapor posada sobre el objeto no hubiese comenzado a gotear sobre el banco donde había apoyado sus cosas. Filippa no se apartaba nunca de sus costumbres. Debido a esto ponía el chándal, los pantalones cortos y la camiseta de voleibol siempre en el mismo sitio, doblados de la misma manera, bajo una de los cuatro conductos de ventilación. Estaba cogiendo una compresa de la bolsa cuando el goteo le humedeció el dorso de la mano.
Le bastó levantar la mirada para ver el teléfono móvil detrás de la rejilla, el ojo implacable de la videocámara apuntado a las duchas.
Daisy cogió el taburete y lo posicionó debajo del conducto de ventilación, subió a él y aferró los bordes de la rejilla que se separó sin ningún esfuerzo.
Alguien había quitado los cuatro tornillos que la fijaban a la pared. Agarró el teléfono móvil, la versión 5 del Galatic P6. Ella misma poseía ese mismo modelo. La familiaridad con las funciones del teléfono móvil ayudó a Daisy a desactivar la videocámara.
– ¿Pero quién es el mierda que se ha divertido filmándonos? –exclamó Lorena poniéndose rápidamente la camiseta.
–Seguramente un grandísimo bastardo o una grandísima hijaputa –sentenció Filippa que, junto con las otras chavalas, se había puesto detrás de Daisy para observar mejor el teléfono móvil. Las muchachas, furiosas, eran presas de aquella animosidad que aparece cada vez que ocurre algo que hace sentir vergüenza e incomodidad sin tener la culpa.
–Imaginad si ese bastardo hubiese recuperado el teléfono móvil y puesto en la red –dijo Lorena imaginando escenarios inquietantes como acabar en algún Chat porno o en los teléfonos móviles de los muchachos del instituto.
–Nosotras, que andamos desnudas en las duchas… ¿os dais cuenta? Tetas y culos al viento al alcance de todos. ¿Os imagináis que puto descrédito?
Daisy, sentada en el banco, estrechaba el teléfono móvil con un gesto de desprecio, como si el sólo hecho de tenerlo entre las manos le repugnase. Observó la filmación con disgusto y sentenció:
–Esto no es una broma, estoy segura. Parece más la obra de algún maníaco pervertido –y añadió –Tengo una mala noticia que daros: nos estaban filmando en directo.
El pánico comenzó a insinuarse rápidamente entre las muchachas, aunque alguna de ellas, en el fondo, se excitó con la idea de haber sido observada a escondidas. Pero las más púdicas, que eran mayoría, se quedaron aterrorizadas con la idea de que el vídeo pudiese convertirse en viral. Ninguna habría tenido el valor de salir de sus casas. Daisy las tranquilizó:
–Si observáis con atención, no habéis sido filmadas, por lo tanto no os debéis preocupar.
Daisy se puso pálida cuando vio cuál era la única muchacha que había sido filmada desnuda. Titubeante, levantó el teléfono móvil para mostrar a las compañeras las imágenes que poco a poco se desplazaban por la pantalla.
– ¿Lo veis? No estáis en ningún encuadre. Sólo… sólo yo he sido filmada. Por lo tanto la mierda del descrédito sólo me atañe a mí.
Las muchachas callaron. La noticia las alivió y dejaron de desesperarse. Su reputación estaba a salvo. Alguna seguía fingiendo preocuparse porque, de todas maneras, pensaba que fuese correcto mostrar solidariedad con respecto a Daisy. La muchacha desplazó el menú del teléfono para comprender de quién era, dando por descontada la imposibilidad de identificar al propietario. Nadie, de hecho, podía ser tan tonto como para usar el propio teléfono móvil para llevar a cabo una acción de ese tipo. Violar la privacidad era ilegal y en los casos más graves se podía incluso acabar en la cárcel. Daisy desplazó el pulgar sobre la pantalla y leyó las aplicaciones puestas en orden alfabético: App, Calendario, Cinetrailer, Facebook, Juegos, Tiempo, Mensajes…
–Mensajes. ¡Lo encontré! Ahora veamos los sms de este bastardo.
La atención de las chavalas aumentó.
– ¿Consigues saber de quién es? –exclamó ansiosa Lorena.
–Espera un segundo. Vale. Sí. Lo he conseguido –dijo Daisy observando que bajo la palabra mensajes había una decena de sms. Leyó febrilmente los más recientes.
¡Hola, bestia! Te espero esta noche a las nueve. ¡Yo llevo la cerveza y tus las chavalas! Oh, perdona. Olvido siempre que eres una nenaza. Quiero decir que me conformaré con la cerveza. ¡No llegues tarde!
Buenos días señor director. Espero que el artículo esté bien. En caso contrario lo sustituyo con uno de sucesos.
Manuel, mañana tengo un examen. ¿Podrías prestarme el diccionario de francés?
Daisy leyó otros mensajes. Con cada línea sentía salir las lágrimas de los ojos.
–Entonces, ¿has encontrado algo?
Daisy no consiguió responder con rapidez.
–Yo no creo… que… –murmuró, cada sílaba era un quejido.
–Daisy, ¿estás bien? –se preocupó Lorena al verla pálida, los labios casi temblorosos, algo que presagiaba una llorera.
–El teléfono móvil, no consigo entender… de quién es –mintió. –Si estás de acuerdo se lo llevaré al director –propuso, la frase truncada por un sollozo interior.
Las muchachas asintieron con la expresión distraída de quién creía que la cuestión ya no les incumbía.
Daisy acabó de vestirse. Se despidió de Lorena, que tenía una cita con el chaval, y se dirigió hacia el baño del vestuario.
Se miró en el espejo para dar un cepillado a la melena húmeda.
Observándose con atención se enfadó consigo misma por la inquietud y el sufrimiento que su rostro mostraba.
Guido no podía ser tan importante, mucho menos ahora que se había revelado una especie de maníaco. No quería llorar. Aquel idiota no merecía sus lágrimas. Debía sentir sólo un sano cabreo con aquel bastardo. Nada más.
Puso la bolsa de gimnasia en bandolera y se encaminó hacia la salida con paso lento, el teléfono bien sujeto entre las manos, con el deseo insoportable de arrojarlo al suelo.
Recorrió el camino que separaba los vestuarios del colegio caminando con la cabeza baja.
Observó las hojas amarillentas que crujían sobre las baldosas de pórfido. Estaba perdida en sus propios pensamientos, pero de vez en cuando volvía en sí, confusa como quien non sabe exactamente dónde se encuentra y a dónde va. De vez en cuando, se limitaba a responder a los saludos de los muchachos con los que se cruzaba.
–Hasta luego Nico, sí, me va bien. No lo parece, ¿dices? Es que estoy preocupada… no, no tengo miedo de ir a la televisión…
– ¿El pelo? No, nada de gel, están sólo mojado…
–Sí Rosy. Nos vemos en clase…
Luego volvía a alejarse. Mientras caminaba por el camino volvió a lo dicho en el vestuario.
–Nos tomarán por putas… nos echarán.
–Qué va, sois más capullas que putas –dijo en voz alta, justo para escuchar las palabras resonar en sus orejas y complacerse por ello. Estaba enfadada por la hipocresía de las compañeras hacia ella, pero en ese momento pensó que era inútil pensar en ellas. Ahora debía concentrarse en Guido.
Había prometido llevar el teléfono móvil a dirección pero no estaba muy seguro de quererlo hacer.
– ¿Cómo ha podido hacer algo parecido? Y sin embargo no parece un maníaco. Lo que, a pesar de todo, no es para nada tranquilizador. A menudo son los que creemos más tímidos e inocuos los que hacen estas porquerías –reflexionó.
Estaba saliendo por la verja del instituto cuando oyó su voz.
– ¡Oh, mierda! –dijo para sus adentros viéndolo correr hacia ella con la cara seria, como si fuese atormentado por la angustia y la incertidumbre.
–Daisy, te debo hablar… espera… uff… deja que me recupere –dijo él sin aliento y doblado en dos, las manos sobre los muslos para recuperar el aliento.
Se quitó las gafas empañadas para limpiar los cristales y cuando se las puso de nuevo vio la delicada mano de Daisy empuñando su teléfono móvil casi con repulsión. Ella lo miró altanera, sorprendiéndose de sentir un escalofrío de satisfacción al ver su cara volverse gris.
–Ahora me dirás que tú no tienes nada que ver.
–No he sido yo. Te lo juro. Lo juro por Dios. Por mi familia. Por todo aquello que me es más querido.
Remarcó que me es más querido mirándola fijamente con una expresión intensa, como si en el juramento también estuviese incluida ella.
A Daisy le pareció sincero pero esto no era suficiente para hacer desaparecer el disgusto que sentía en ese momento. La situación era muy seria y requería un comportamiento duro, malvado y rencoroso.
– ¿Quién me asegura que no eres un puerco fisgón? –preguntó furiosa.
–Porque no lo soy –se defendió él.
–No te creo. Vosotros los chavales sois todos unos puercos. Y tú probablemente eres el rey de los cerdos –dijo golpeándole con el teléfono móvil en la mano.
–Daisy, escucha…
–No tenemos nada que decirnos –exclamó ella cruzando los brazos sobre el pecho.
– ¿No lo entiendes? Alguien me ha robado el teléfono
– ¡Te lo han robado! Ah, esta sí que es buena –lo interrumpió ella agitando la mano para cortar el discurso.



