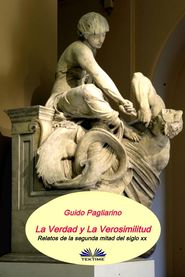скачать книгу бесплатно
La verdad es que pocos de los empresarios que conoció Bruno le cayeron bien. En muchos de ellos se acentuaba seriamente una gran altivez y una escasa formación, la mala educación con los subordinados y la brutalidad contra todos los que, compartiendo las mismas miserias en sus orÃgenes, no supieron alcanzar la riqueza. A menudo sus esposas eran peores que los maridos, sin contar con el inteligente mérito de haber creado puestos de trabajo. Ante las personas cultas los empresarios manifestaba respeto y cortesÃa; a sus espaldas, hablándolo entre ellos o en familia, exteriorizaban desprecio. HabÃa mucha envidia hacia los intelectuales, esencialmente por sus tÃtulos académicos: casi todos los empresarios se apresuraban a exhibir el tÃtulo de caballero o comandante de la República como si solo contara el tÃtulo y no la cultura. Además ansiaban la adulación.
Pittò no era diferente. Bruno, de naturaleza enemigo de las zalamerÃas, nunca habrÃa elogiado al tÃo abuelo si no fuera porque al final se hubiera convertido en su enemigo. En el fondo sabÃa, por como traslucÃan algunas frases, que el caballero se lamentaba de que su sobrino estuviera en la universidad y que un dÃa se licenciara. Los exámenes sacaron a la luz las primeras disputas entre ellos. El empresario se enfadaba cada vez que Bruno se ausentaba con motivo de un seminario o un examen. En una ocasión el joven tuvo que cargar con dos exámenes muy próximos el uno del otro; habÃa pasado casi un bienio desde que entrara en la fábrica y pidió un permiso de dos o tres dÃas para repasar. Pittò le chilló:
¡Aquà se trabaja, no te haces el universitario tocacojones! ¿Eres tonto o qué? ¿Eres un empresario y pierdes el tiempo con esas estupideces burocráticas?
Al pensar que trabajaba gratis, sin horarios fijos y al cargo de tareas que no deberÃan ser suyas y en plena tensión por el pesado estudio nocturno, no pudo contenerse y le chilló de vuelta a pleno pulmón:
¡Tú eres el empresario, no yo, y empiezo a estar harto de los de tu calaña!
¡Piojoso! ¡Piojoso! ârespondió el jefe secamente ante todos, alejándose a la par que picaba de manos cada vez más fuerte en señal de desprecio.
Fue en esa ocasión que Fringuella le soltó al joven una frase ambigua:
TenÃa usted razón, señor Seta, pero se ha pasado de rosca con el grito; además, al fin y al cabo es al caballero a quien su familia debe su posición.
Por un instante Bruno creyó que se referÃa a la promesa de asociación con la empresa. No se imaginaba lo que aquella frase escondÃa. Solo al cabo del tiempo comprendió las mentiras que iban circulando.
Entretanto la recesión económica hincó fuerte en Italia.
El joven lo consultó con su padre:
Me da que la empresa está perdiendo impulso; tiene muchos, demasiados créditos que cobrar de clientes morosos. Cabe la posibilidad de una crisis de liquidez, y con los costes fijos que la empresa tiene que cubrir, como la nueva maquinaria que aún hay que pagar, el riesgo es notorio.
Papá Seta respondió calmosamente:
Mientras dure no vas a firmar ningún contrato con tu tÃo, aunque dudo que lo proponga. Y te aconsejo que en los próximos meses estés atento a cómo evolucionan las cosas; tan poco tiempo no dice nada. Puede que sea una crisis pasajera. Tirar dos años por la borda sin estar seguro serÃa una mala elección.
Bruno no le dijo que en realidad no le gustaba el ambiente y que hubiera preferido ejercer la profesión libre paterna y renunciar a la perspectiva de enriquecer. Además, aunque a diferencia de muchos gozaba de alguna que otra comodidad no le preocupaba acaparar tesoros y mucho menos hubiera disfrutado haciendo pompa de ellos.
Se sintió inexperto. Decidió contenerse y no arriesgarse a dar un paso en falso, y eso le hizo sentirse bien. Ya era bastante arduo manejar una empresa sin comprometerse y Bruno priorizó, como siempre, el conocimiento. Además, si se iba se alejarÃa a tiempo de ciertas bocas y ojos malévolos que, aunque actuaran de buena fe, alimentarÃan en breves una historia contra los Seta. A lo mejor asà evitarÃa un gran disgusto que acechaba tanto a la empresa como a él.
El Polvo para construir montañas, sumado a la superstición del caballero, le habrÃa propiciado a la empresa Pittò el impulso decisivo para su caÃda.
Con el inicio del tercer año en la fábrica, el empeoramiento de la crisis económica indujo al tÃo a una búsqueda de nuevos encargos que sustituyeran a los de los clientes poco fiables o deudores. De repente, se acordó de una persona que conoció un tiempo atrás, el director de un estudio cinematográfico en Roma, de propiedad pública. Años atrás Pittò se sentó a la misma mesa que él y su mujer, de crucero con la mujer a bordo del Andrea Doria durante el viaje inaugural de la preciosa y desafortunada motonave. Entre ellos se forjó una cordial compañÃa con apariencia de amistad y prometieron volverse a ver. Años más tarde los dos hombres coincidieron por casualidad surcando las aguas en Montecatini. Se reconocieron y el director le confió al caballero que estaba buscando infructuosamente nuevos materiales, fuertes, ligeros y asequibles para la elaboración de paisajes artificiales y edificios falsos para las pelÃculas de ambientación clásica o mitológica que por entonces estaban de moda; tenÃa que ser una sustancia que confiriera, adicionalmente, un realismo superior al papel maché.
¡Mi polvo! âcomentó para sus adentros el caballero, pero no se lo dijo; de hecho, por aquel entonces la empresa estaba hasta el cuello de pedidos atrasados que surtir a sus clientes.
Ahora, en cambio, un contrato público en Roma le habrÃa venido de perlas.
El problema era localizar a la persona. El tÃo habÃa perdido su dirección y no sabÃa exactamente de qué estudio estaba a cargo, y encima tenÃa un nombre muy común.
El doctor Fringuella âconocido en la fábrica por su habilidad en encontrar a las personas de los ambientes más diversos en casos de emergenciaâ se encargó de la búsqueda. Cuatro horas más tarde le mandó al jefe, ante un Bruno maravillado, todos los datos necesarios.
Menudas facultades, ¿verdad? âse deleitó con el sobrino el caballero, risueño, cuando el otro se alejó.
El joven, incapaz de retener la curiosidad, le preguntó más datos sobre el doctor y concluyó:
¿Cómo es posible que una persona tan espabilada haya aceptado un sueldo tan modesto?
¡¿Qué dices, modesto?! âse sorprendió bromeando y riendo satisfecho â. Nos las hemos arreglado muy bien, ¿no?
Le guiñó el ojo bueno. Luego, para demostrarle su destreza para encontrar mano de obra barata decidió contárselo, no sin antes hacerle jurar que no le harÃa decir por qué calló cuando contrató al hombre:
â¦pero tú eres el heredero y tienes derecho a estar informado.
Bruno se enteró entonces de que Fringuella cometió un delito innegable contra la república: años ha fue un diestro, aplicado y muy temido funcionario captador de impuestos, incorruptible desde el área pecuniaria. Desgraciadamente para él, sufrÃa de inevitable priapismo orgánico y aún peor, llegado a cierto punto le asignaron un encargo bastante tentador. CorrÃan los años 50 cuando aún se toleraban las «casas cerradas», es decir, burdeles, y el estado se aprovechaba estableciendo impuestos a los proxenetas y a todo aquel meretricio: la tarea asignada a Fringuella se basaba en la inspección fiscal de prostÃbulos. Incapaz de satisfacer sus casi irresistibles necesidades mediante su modesto sueldo, pensando âcomo luego se difundiera descortésmenteâ en «no cometer un gran mal absteniéndose del dinero», incumplió su propia honradez y acordó con el dueño de los burdeles lo siguiente: «aligerarÃa» sus situaciones fiscales personales si consentÃan, de forma gratuita y con permiso exclusivo, el uso fuera de horario de los «servicios» de los locales. Desgraciadamente para él, cuando esas casas fueron finalmente prohibidas por la ley Merlin, una carta anónima le denunció, y algunos de los dueños, interrogados en comisarÃa, le delataron. El doctor, despedido de los cargos públicos, fue condenado a cuatro indiscutibles años de prisión. Cuando salió de presidio contaba ya cincuenta años y no encontró otra cosa que el empleo mal pagado de la fábrica Pittò.
SalÃa en los periódicos, ¿no los leÃas? âconcluyó el tÃo.
Bruno se acordaba del caso, pero nunca lo hubiera atribuido a Fringuella. El caballero, en cambio, lo tenÃa grabado en la memoria, ya que en un pasado lejano el doctor, encargado de las denuncias de los ingresos de los artesanos, fue un poderoso adversario en los enfrentamientos ante los servicios fiscales.
Asà pues, fue la pasada profesión la que le brindó al director administrativo vastos conocimientos y gracias a sus antiguos colegas localizó enseguida al director de Roma.
Tras conversaciones telefónicas, correspondencia epistolar y el envÃo de muestras consiguieron despertar el interés de la contraparte gracias a un amigo de Pittò y su agente comercial de la zona Lacio-UmbrÃa. En un perÃodo extraordinariamente breve establecieron el acuerdo y la firma del contrato del empresario. Bruno hizo de secretario y se fue a Roma para cerrar el trato.
Como siempre, cuando nadie se enteraba, el parsimonioso empresario reducÃa gastos: trayecto nocturno en ferrocarril, vagón dormitorio de segunda clase. Pero cuando el sobrino llegó, el tÃo lo tomó del brazo y le arrastró sin que él comprendiera la razón al vagón adyacente, un coche cama del que, con un guiño del ojo, le hizo bajar. Bruno lo comprendió todo cuando vio al amigo de Roma, esperándoles.
Ãste se encargó de acompañarles a la oficina de la contraparte y les esperó pacientemente a que se firmara el contrato; luego les llevó al aeropuerto. El caballero tenÃa programado volver en avión aunque el coste fuera superior, fuera porque no estaba seguro de soportar la fatiga de otro viaje en tren, fuera porque esa misma noche recibirÃa en casa a un cliente mayorista importante.
El vuelo marchó tranquilo en sÃ, pero para el empresario fue extremadamente sufrido y lo vivió apretando en un puño el clavo de la suerte.
¿Aerofobia? Normalmente no, pero asà fue en esa ocasión: sucedió que el amigo, al llevar a Bruno al aeropuerto dejó caer, remarcando despreocupadamente que no creÃa en esas cosas, que el director cinematográfico tenÃa fama de ser muy gafe. Le atribuÃan a él los males por el simple hecho de haber asistido al viaje inaugural del modernÃsimo Andrea Doria, que se hundió en el océano años después del primer trayecto. Pittò tembló al pensar en el peligro al que inconscientemente se expuso durante la navegación; se quedó tieso segundos después al pensar en el arriesgadÃsimo y gafado vuelo que estaba a punto de tomar. Bajó del coche del amigo y tras la despedida se planteó seriamente coger un taxi y volver a la estación ferroviaria, aunque ya hubiera pagado el vuelo.
Bruno, que no tenÃa ni ganas de volver a pasar por largas horas en tren y menos durante más de un dÃa le insinuó, tan serio como pudo:
He leÃdo las estadÃsticas y se ve que hay muchos accidentes de tren; piensa que hay muchos más que aviones, por no hablar de los accidentes de tráfico si viajáramos en autobús.
El caballero tocó inmediatamente el clavo. Recorrer a pie aquel centenar de quilómetros era imposible. Tras una larga reflexión se decantó por el vuelo.
Nada más llegar dijo:
¿Estamos en tierra firme, verdad? ây, cuando el sobrino asintió, concluyóâ ¿Has visto que no eran más que absurdidades? âcomo si el supersticioso de los dos hubiera sido el joven.
Hay personas como el caballero âconcluyó años más tarde Bruno cuando recordó aquel capÃtuloâ que se consideran ateas porque, tal y como sostienen, son realistas, positivas o incluso cientÃficas; las mismas que luego leen el horóscopo cada mañana, nunca pasan bajo una escalera, rehúyen los gatos negros y las flores blancas y llevan al menos un amuleto de la suerte en el bolsillo. Con frecuencia son estos los seres humanos que se meten en problemas por culpa de sus supersticiones.
Pittò volvió a la fábrica con el rostro nuevamente ensombrecido, cogió el contrato con dos dedos y lo metió en la caja fuerte.
Y bien, ¿empezamos la producción? âle preguntó el perito Tirlotti.
Unâ¦m... un momento, mañana lo hablamos âfue la vacilante respuesta del jefe. Tras bajar sano y salvo del avión y dejar de temer por su vida, el empresario fue presa de un nuevo temor: que el suministro del gafe de Roma trajera la desgracia al negocio.
Pasaron los dÃas y la orden de producción siguió sin llegar.
Caballero, ¿empezamos? Roma nos espera âinsistÃa un asombrado director técnico.
Hmm... no hay prisa.
Caballero âintervenÃa entonces el director administrativoâ, disculpe pero deberÃamos empezar. Habrá plazo de entrega, ¿no? Además, necesitamos el dinero.
¡Uff! âel jefe estiraba la boca cuando se quejaba y se ponÃa a picar las palmas de manos una contra otra a su manera, una y otra vez, y se alejaba consumido por la indignación.
Solo Bruno intuyó el motivo de la incertidumbre, y comprendiendo el daño que auguraba a la empresa decidió compartirlo con Fringuella.
La relación entre ellos dos se habÃa viciado con el tiempo. El doctor habÃa perdido gran parte del respeto inicial por él y le llamaba intencionadamente Bruno en vez de señor Seta. ¿El motivo? Claramente la infeliz frase de Pittò sobre el nombramiento del heredero para su puesto, y probablemente las dificultades económicas añadidas de la empresa. El joven tomó represalias y devolvió la antipatÃa; además, le perdió el respeto cuando se enteró de su pasado. Sin embargo, el doctor era la única persona en quien confiar para salvar la situación. A pesar del precedente penal era el único que intimidaba al jefe, puede que fruto de la censuradora carga fiscal que en el pasado usara en su contra; cabe añadir que era sobre todo por ello que el caballero, inconscientemente, querÃa librarse de él cuanto antes.
Bruno, ¿por qué no me lo has dicho antes? âle regañó en primer lugar.
Era una simple sospecha; ¡y hasta me pareció absurda! Pero es la única explicación lógica ây le contó el viaje en avión.
No cabe duda âsentenció el director, negando con la cabezaâ ¡pero cuesta creerlo! ¡Ni siquiera sabemos qué pone el bendito contrato! Lo dispuso la contraparte en Roma; ni tan solo he tenido el honor de leer el borrador, ¿y pretende que no lo penalicen por retardos en los envÃos? Es una empresa pública, ¡a saber qué le aguarda!
Tomó asiento, desconsolado. Luego recobró el orgullo:
¿Se da cuenta de que su tÃo es un inconsciente? DÃgaselo, y si no lo hace usted lo haré yo. Es más, ¡voy para allá!
Se levantó de un salto y se pateó el edificio entero, enfadado, para hablar con el jefe.
Afortunadamente para Pittò, no estaba.
Esperaron un dÃa, dos, el caballero no aparecÃa. Fringuella le llamó a casa, donde contestó la sirvienta con un «los señores se han tomado unas vacaciones».
¡Vacaciones! ¡¿Con todo esto patas arriba?!
Yo no sé nada del tema ârespondió la desconcertada criada a la par que el doctor, sin siquiera despedirse, colgaba el auricular.
Perfecto, ahora sà que vamos apañados. ¡Menuda perla de familiares le han tocado!â se desfogó con Bruno como si este fuera el culpable.
Al final, de acuerdo con Tirlotti y con el heredero como testigo, se tomó la amotinada decisión de llamar a un cerrajero para que forzara la caja fuerte; mientras, sin más dilación, se procederÃa a la producción para Roma.
El joven Seta pasó a visitar frenéticamente las casas de los deudores de la empresa y solicitar los pagos. Rara ocasión fue la que cobrara las facturas, y demasiadas las que se llevó groserÃas o acudió ante notario para pagar las letras del caballero que llegaban a término; la crisis o incluso la bancarrota de muchos clientes por una coyuntura negativa gravÃsima redujo a nada y menos el dinero de la industria Pittò.
Por ese motivo, cuando el ladrón de Dialzi volvió mendigando una vez más âla última vez dos dÃas antes de las despreocupadas vacaciones del caballeroâ fue despachado sin un solo céntimo. Antes de irse, sin embargo, le dijo a su antiguo jefe:
¡Acuérdate de lo que solo tú y yo sabemos! âoyeron el doctor y Bruno.
¡¿Se tutean?! âdijo asombrado el joven.
Forzaron la caja fuerte, vacÃa de dinero, y recuperaron el contrato. Fringuella y Tirlotti se lo leyeron en la oficina mientras el cerrajero restauraba los mecanismos de la puerta. El heredero hacÃa guardia. Mientras esperaba, su mirada se vio atraÃda por un paquete de cartas dirigidas a su tÃo. Más tarde supo que todas eran de Dialzi. No pudo vencer a la curiosidad; tras dudar durante un minuto largo, las cogió y se alejó un poco para sentarse y leer alguna.
Empezaba asÃ: «Estimado padre...»
El remitente advertÃa la próxima visita e invitaba al caballero a dejar el dinero listo.
Cuando Bruno vio que el artesano estaba a punto de terminar, se guardó las cartas para leerlas con total comodidad cuando acabara de trabajar, rezando para que las vacaciones de su tÃo duraran un poco más. Le entregaron una de las dos nuevas llaves. La otra se la quedó Fringuella. Al dÃa siguiente volverÃa a dejar las cartas en la caja blindada.
Aquella noche en casa, antes de cenar y sin decirle nada a papá por miedo a que le riñera, se puso a leer. Todas las cartas empezaban con un «Estimado padre» y advertÃan una futura visita en la fábrica. Cada carta incluÃa reflexiones diferentes: recuerdos, la admisión de vivir con la invencible pasión por el juego, lamentaciones de miseria y súplicas de perdón; en una acusaba en subrayado a Pittò por su ingratitud, aduciendo que gran parte de su cómoda posición se debÃa a él, el empleado para todo mal pagado.
Quedó claro que Dialzi era hijo natural del empresario, fruto de una mujer que no aparecÃa nombrada, anterior al matrimonio con la tÃa, que murió tras el parto. El padre lo mandó inmediatamente a un orfanato, vigilándole siempre de cerca. Cuando alcanzó la edad se lo llevó a la fábrica. Sin embargo nunca quiso reconocerle por temor a la opinión de la gente: en aquellos tiempos cosas asà podÃan incluso cerrarte las puertas de la burguesÃa, dado que se consideraba vergonzoso; no se razonaba que, en todo caso, vergüenza era abandonar a un hijo como si fuera huérfano.
¿El caballero le pagaba a Dialzi por miedo a que desvelara su secreto? No, fue por afecto, tal y como reconocÃa el hijo en aquellas cartas. En todo caso fue él quien no sintió aprecio por su padre; sus textos insinuaban desprecio y rabia. En el pasado Pittò le prometió la herencia a su hijo, como aparecÃa claramente escrito. Más tarde, disgustado por los hurtos, le desterró de todo legado, con la desdicha de no volver a verle. Ni siquiera pudo contener el impulso de darle dinero, al menos mientras pudo. Oficialmente inventó la excusa de un préstamo que el otro le devolverÃa en cuanto encontrara trabajo.
Dialzi murió tres meses después de la descerrajadura de la caja fuerte al tirarse por un barranco con el cochazo que adquirió mediante pagarés tras perder todo el dinero en un casino.
Bruno depositó las cartas en la caja fuerte antes de que Fringuella, que se fue a fotocopiar el contrato, volviera a dejarlo en su sitio: por entonces las fotocopiadoras eran aún un sueño por cumplir.
Bruno no le dijo nunca nada a su tÃo; solo se lo dijo al padre cuando apareció publicada en los periódicos la muerte Dialzi.
El caballero volvió al trabajo una semana después del incidente de la caja. Al descubrir el panorama se alegró de que los demás hubieran decidido por él, porque sino el gafe, como dijera al sobrino en broma, se hubiera cernido sobre ellos.
Aunque la producción llevaba ya dÃas, seguia vigente el temor a no ser puntuales. En el pasado el tÃo se habrÃa ido a Roma con el perito en vez del sobrino. Tirlotti manifestarÃa a la contraparte que el tiempo fijado para el encargo estaba muy cerca y pedirÃa un vencimiento más alejado. Si no hubiera sido posible, no firmarÃan el contrato. Pero habÃan perdido tanto tiempo que era poco probable una expedición puntual.
Desgraciadamente el acuerdo, como temÃa el doctor Fringuella, preveÃa aunque fuera un simple contratiempo, la cancelación de la mercancÃa, ningún pago y el derecho a una cifra alta en concepto de daños y perjuicios; consiguieron mandar un pequeño anticipo de mercaderÃa, que por contrato fue rechazado. De nada sirvieron los intentos del director administrativo de obtener un aplazamiento: el material era necesario para una pelÃcula histórica colosal, una coproducción italoamericana de miles de millones de liras en gastos
con actores procedentes de medio mundo. No se podÃa atrasar la grabación ni un dÃa. UsarÃan el papel maché de siempre en lugar del Polvo para construir montañas, le dijeron al doctor por teléfono; en lo que al anticipio respectaba, tenÃan pleno derecho contractual de quedárselo en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Todo un contrato suicida para el caballero. Fue un completo desastre; y pensar que si hubiera tenido una sola semana de margen trabajando sin descanso lo hubieran conseguido. Culpa de Pittò, no habÃa duda, por su maldita superstición.
¿Qué podÃan hacer? Nada de nada; inmediatamente después los otros les mandaron una carta muy seria del abogado que pedÃa sin dilación la penalización.
El caballero acusó de forma refleja al doctor Fringuella por haber iniciado la producción sin su consentimiento:
DeberÃa reclamarle los daños a usted por la retención de la mercancÃa y por el material que no ha conseguido vender en las tiendas.
¡Es usted un imbécil! âsoltó a modo de respuesta el enfurecido director administrativo, insultándole por primera y no última vez con el rostro a pocos centÃmetros del jefe, escupiéndole saliva y bilis.
Intimidado, dio media vuelta y desapareció suspirando un «piojoso, piojoso» y picando de manos como solÃa, aunque no demasiado enérgicamente. En cuanto se fue por el pasillo más cercano el ruido de sus pasos fue silenciado de repente por otro sonido inconfundible. Una ensordecedora y formidable flatulencia reprimida seguida de un potente y miserable: «¡doctor de los cojones!».
Fringuella corrió hacia la voz pero no vio a nadie en el pasillo, tal era la habilidad del caballero para eclipsarse.
Entonces el director empezó, o reanudó, a beber sin moderación, no solo en las comidas como se adivinaba en el aliento que despedÃa; también en el desayuno. Poco a poco se convirtió en un estorbo para la empresa, por no decir una toxina. Se habituó a agredir verbalmente no solo a Pittò, sino también al heredero. Bruno se preguntó si aquel hombre, bajo el espÃritu de alcohólico, verÃa reflejada en él la imagen del tÃo y le castigaba por haber entrado en la vida del despreciado jefe. Puede que sÃ, pero no era aquello lo que volvÃa descortés al doctor. Un dÃa se delató solo cuando le soltó frÃamente al joven, mirándole a los ojos:
Ya van dos meses que los trabajadores no cobran, yo incluido. ¿Por qué su padre no sufraga nuestra empresa? ¿No cree que serÃa lo justo?
¡¿Pero qué dice?! âse alarmó Bruno.
Digo, querido, que vuestra posición se debe a Pittò y ahora deberÃa devolverle el favor.
Nuestra pos...
SÃ, ¿hablo en chino? Vuestra posición. Todo el mundo sabe que su tÃo subvencionó a fondo perdido la oficina del doctor Seta âBruno permaneció con la boca abiertaâ y que él os regaló la casa donde ahora vivÃs por el afecto que le profesaba a su madre, a quien quiso como a la hija que su mujer nunca le pudo dar.
La hija, la mujer, la madre... ¿se refiere a mi madre?
SÃ, ¿por?, ¿es que no ha tenido madre? âse mofó con una risa burlona.
¡Pero si mi madre ya estaba muerta cuando el caballero conoció a mi tÃa!
Fringuella iba a contestar pero el joven se le adelantó:
Además, el despacho ya era de mi abuelo, igual que el apartamento. ¿Ahora lo entiende?