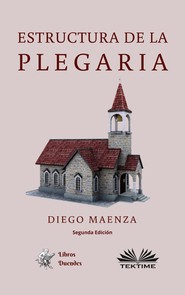
Полная версия:
Estructura De La Plegaria

ESTRUCTURA DE LA PLEGARIA
DIEGO MAENZA
© Libros Duendes, 2020
© Diego Maenza, 2018
www.librosduendes.com
www.diegomaenza.com
ESTRUCTURA DE LA PLEGARIA
PRIMERA PARTE
EN NOMBRE DEL PADRE
DOMINGO
Luz y oscuridad
Pater noster, qui es in caelis…
La oscuridad es la ceguera de los pensamientos, es el tronar del silencio. La oscuridad es una peste que deviene en mareo, una caricia de la nada, un frío que cala los huesos, una amargura que se deglute con llanto. La oscuridad es una condenación hacia los temores del pasado, una incertidumbre hacia las calamidades del porvenir, una nebulosa que compacta los sentidos. La oscuridad. Y de repente, hijos míos, pueden contemplar el mundo. Emerjo a la vigilia como si fuera excretado desde el abismo de la matriz. Me siento renacido aunque consciente del engaño de mis sentidos. Percibo mi olor mañanero de fetidez hepática adherido a mis bozos, impregnado en el paño de la almohada o simplemente integrado al ambiente del cuarto. Mientras tanto, el mundo permanece allí. Me incorporo y el destello que ingresa por la ventana me ciega y obliga a que tape mi cara. He despertado de un sueño intranquilo que mi alma ha soportado no sin sobresaltos. Observo casi asombrado, como si fuera la vez primera, la aridez de las paredes del cuarto, la tristura que destilan sus vetustas cuarteaduras, las fotos grises sostenidas en contraste en los marcos de fabricación colorida, la pintura de un mundo encerrado en una burbuja de cristal que puede ser de protección para que algún peligro externo no lastime por nueva ocasión la superficie, o puede que permanezca como contención para que no germinen los males incrustados en esa tierra devastada, para que ninguna Pandora curiosa vuelva a destapar sus hedores. Al fondo, tras el mundo, observo una vez más la imagen de Dios. Cerrando mis ojos, rezo. Padre amado, líbrame de todo pecado, que tuyo es el reino de la tierra y del cielo y tus designios son puros e incuestionables, limpia mi alma para que sea apartada de la tentación y bendice mi día.
Me incorporo e intuyo la amargura del vino instaurado en mis entrañas, en algún lugar de mis tejidos. Me deslizo hasta el baño donde el espejo muestra las legañas que mancillan mis ojos y que aparto con las yemas de mis dedos haciendo que el proceso me motive un estremecimiento. Me sacudo el rostro con jabón y agua. El dentífrico enjuaga mi boca que expide la pestilencia mañanera a la que estoy habituado. Excreto con placer y noto en la parte frontal de mi ropa interior las salpicaduras acumuladas que delatan la viscosidad de la sustancia matutina y casi cotidiana de raro fulgor. Oh, Señor, qué hermosos y crueles son los sueños. Dentro de un sueño es el único espacio donde puedo mostrarme como soy.
*
El periódico le enseña las mismas noticias de cada vez. Pero le llama la atención un titular de la página central que muestra las últimas declaraciones del santo padre. Lee su contenido impreso en letras menudas y examina la foto a todo color que ha sido ubicada junto a la reseña. Adornado por una capa y asomándose, como es tradición, al balcón principal de la Basílica del Santo, ha anunciado la víspera de la semana mayor. El padre Misael, decimos desde ya su nombre, reza y se prepara para la misa.
*
No puedo aislar aquella imagen. Está en mí y no me abandona. Cuánto sufro ante el altar en los momentos de este recuerdo. Cómo soporto aquel tormento en el instante de esputar las gastadas consignas de cada misa que la feligresía recibe como palabras nuevas. Cuánto resisto segundos antes de que la sangre y el cuerpo de Dios me purifiquen. Y todo por aquella imagen. Está reticulada en mí y me domina, es una maldición surgida del averno que doblega mi espíritu, y solo puedo recurrir a la salvaguarda del todopoderoso que ilumina mi camino.
*
Sentado a la mesa, apartando uno de los platos con legumbres, considero que he preparado un almuerzo excesivo. Contemplo con atención inmerecida la limpieza de los muebles, del piso, de la repisa ya sin polvo, de la imitación de porcelana imperial que destella con un brillo fuera de lo común y muestra a los querubines desnudos con sus pálidos rostros espectrales. Tomás, disciplinado, resopla desde lo bajo, haciendo con su cola una imitación de saludo. El muchacho sorbe el jugo de naranja que se derrama a gotas por la comisura de sus labios y sonrío por su torpeza. Solo ingiero la ensalada y medio vaso del zumo de la fruta y aparto el pescado que no me apetece, como he apartado el resto del alimento. Mi ojo derecho ha vuelto a segregar lagaña que retiro con pudor y con un poco de fastidio, ya que el chico me ha dirigido una cara de asombro mientras me comenta algunos pasajes de la Biblia. Tomás me sigue hasta la cocina ostentando un paso marcial, implorando con su jadeo alguna satisfacción que mitigue el vacío de su estómago y le impida correr la saliva.
*
Subo las escaleras y me dirijo a la recámara. Intento reposar. Es en vano. Retorno al sueño que pesa sobre mí como una roca sisífica que cuando despierto creo desechada. La oscuridad. Y de repente se muestra la imagen recurrente, repitiéndose una y otra vez como si tuviera la mirada dentro de un caleidoscopio cuyas refracciones me llevaran a cada instante a la única imagen sin distorsión. Le ruego a Dios que me libre de este tormento y que mi espíritu descanse de estos sobresaltos. Ciclópeas orejas hendidas por el filo de un cuchillo. Es la imagen y sé de dónde proviene. De mis recuerdos de la pintura que está en mi alcoba, no hay que dudarlo. Del permanente y nunca cansado estudio vespertino que como es frecuente efectúo al contemplar la pintura cada vez que permito que sus puertas se abran. Es una imitación bastarda, y casi derruida, del célebre tríptico del gran pintor, que costeé con los ahorros de toda una vida. Hay que reconocer que resulta un objeto fútil en comparación con el original, sobre todo en arte, pese a ser una copia fiel, de iguales proporciones. Contemplo el mundo. Consiento que se abran las puertas de la obra matizada sobre la tabla de roble y me fijo en otro mundo paralelo: el del paraíso, el jardín y el infierno. Me maravillo como cada tarde. El arte del pintor es tan impoluto que me estremece incluso a través de un mal intérprete. Frecuento el fresco en los atardeceres, explorando los engranajes de su constitución, intentando descifrar la alquimia que propició el ahora devastado paraíso, el arte de demiurgo que forjó el infierno, y pretendiendo conocer, porque solo conociendo se está en la capacidad de rechazar, el camino de la perdición que conduce a este calvario.
*
Abandono el sueño con el cuerpo adolorido, con el sopor que ruboriza mi carne y me incita al pecado. Me sobreviene la sensación de no seguir siendo el mismo, de querer escapar hacia algún destierro sin que me preocupe el acarrear en mi frente el estigma que me delate ante los hombres. Huir de la mirada de Dios, que sus ojos no se posen más sobre mí y poder, de esta forma, satisfacer mis delirios. El pensamiento sacrílego me sobreviene cada día. Rezo para que el demonio se aparte de mí y siento que Dios me reanima en la fe, que aparta a Luzbel de mis carnes que se empiezan a enfriar. Y rezo, no puedo hacer otra cosa que no sea suplicar a los cielos para poder escapar de la trampa de mi cuerpo, para aplacar las perfidias que urdo en mi felonía, para huir de las inclinaciones hacia las que me tientan los sentidos. Recurro a alguna introversión que me salva, al menos por el momento. Rezo y me preparo para la misa.
*
El muchacho cruza frente a mi puerta y se detiene un instante, inclinándose, acomodando algún desperfecto en sus pantuflas. Su pijama blanco le transparenta las carnes y le otorga a su figura el aspecto de un efebo voluptuoso. Pero en su rostro hay inocencia, castidad. La luz artificial hace que sus mejillas reverberen con un pálido rosa que destella en el claroscuro de la entrada. Desconoce por completo sus poderes de seducción, la peligrosa atracción que produce a su paso. Se incorpora, dirige la mirada hacia el interior de mi habitación y en su timidez eterna intenta despedirse de mí con una reverencia que se me antoja lejana y molesta. Con un gesto lo incito a acercarse. Le brindo una bendición y demarco la imaginaria señal de la cruz sobre sus ojos. Desciendo mi mano casi transformada en un puño a la altura de su boca, viendo sus labios acariciar mis dedos, contemplando su cara cerca de mí y logrando que un temblor me invada, pues por el aspecto de sus facciones se asemeja al rostro de un arcángel. Lo tomo de los hombros y en esta ocasión ciño la señal de la cruz con cuatro besos que le implanto en la frente. No tengo más opción que dejarlo ir y acudir a la plegaria.
*
El joven Manuel ha depositado confianza en las palabras del padre Misael. Éste, cada noche, lo invita a rezar la oración mayor junto a él. Lo ha instruido en el arte místico de la plegaria, la interiorización espiritual que, alega el sacerdote, purgará su alma, quedando absuelto de todo pecado para ser un hijo purificado de Dios. Y Manuel manifiesta su entrega incondicional. El reverendo le ha impuesto el dogma. Le ha mostrado que la fe es lo más importante para ser salvo y que se debe confiar en los designios, siempre inescrutables, del Señor. Y el muchacho le cree. En ocasiones, cuando se arrodilla frente a la cama, el padre se coloca justo a las espaldas y aprieta las manos junto a las del chico. Es una oración reforzada, le susurra al oído. Así Dios nos escuchará mejor, a ti como hijo y a mí como padre, le farfulla cada vez, de forma casi inaudible, manifestando el secreto que no desea que ausculte la pequeña imagen tallada del macerado hombre de la cruz que pende sobre la cabecera de la cama. En las noches de frío a Manuel le resulta agradable la compañía de aquella plegaria doble, pero en los días de calor le parece insoportable, no puede tolerar el cuerpo firme y pegajoso aunado a las nalgas, el respirar anheloso y cálido que expulsa el padre en las oraciones, y las palabras de despedida cuando le sella el pastoso beso en la nuca. Pero ahora, arrodillado, reposando los codos sobre el colchón, el muchacho está rezando frente a la efigie del profeta y el padre no ha llegado.
*
Esta noche no me levantaré. Dios ha reforzado mi fe. Dios es mi pastor, mi guía, mi lumbrera y mi camino. Escucha mi oración y permite que sea fuerte, no consientas que caiga en la oscuridad del pecado, oh Dios amado, oh Padre amado.
*
Qué sueño tan horrible, por amor a Dios. Sálvame, Señor. Vigílame y protégeme, Padre. Cuídame, Señor. Qué sueño tan horrible. Ayúdame, Señor, te lo imploro. No volveré a hundirme en las satisfacciones del pecado. Lo juro. Porque no soporto esta oscuridad. Mis ojos no soportan tanta oscuridad. Camino, tanteo mi lecho, menos tibio sin mi cuerpo. Palpo el ropero, duro como la negrura que me sofoca. No encuentro la salida que me acoja hacia la luz, Señor, guíame hacia ese escape. No permitas que mi pie vuelva a tropezar. Palpo una pared fría cual mis manos, helados que se funden en la frialdad. Encamíname, Señor. En vano continúo gritando. Esta casa es tan triste y tan sola y tan grande que el padre Misael no me puede oír. No obstante, tú Señor, Padre amado, que oyes los lamentos de todos tus hijos, guía mis piernas, acógelas en tu luz, sácame de esta oscuridad y prometo ser fiel hasta el último de mis días. Prometo ofrendar mi fe en cada mañana. Prometo cumplir las penitencias de tu divino mandato. Confío en ti, Señor, Padre amado. Tu palabra será una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda. Lo sé, Señor, confío de forma plena en ti. Dirígeme hacia la luz. Guíame hacia tu luz.
*
La puerta se abre y el muchacho, descalzo, llama a la alcoba del padre. Ha tenido que atravesar el largo purgatorio del corredor que separa las habitaciones como si fuera el interminable umbral entre el infierno y el paraíso.
*
Y llega a mí con los carillos temblando y castañeteando los dientes, gélido, fantasmal.
He tenido un sueño horrible, padre. Soñé con una marioneta en los dientes de una enorme bestia. El engendro era de temer. Tenía unos ojos enormes y rojos y me miraba mientras me sostenía en su boca pues ese fantoche no era otro sino yo. De qué forma me contemplaba. Bufaba como un toro y su baba era muy líquida y caía pegajosa, asquerosa. Todo estaba oscuro. Pero sus ojos, oh Dios, sus horrendos ojos.
Entra, hijo amado, digo. Y lo acojo en mi cama, y sonrío en mi interior por su infantil temor a la oscuridad.
*
Entra, joven. Entra, triunfal a tu Jerusalén, donde se te aclama.
*
Una noche más el padre Misael no podrá conciliar el sueño, mientras, asomado en la ventana, con el muchacho dormido en su lecho, solo desea una copa de vino, no el sagrado cáliz que metamorfosea en la sangre del Señor sino en la que palia los nervios contenidos y el reprimido deseo de ser otro. Abajo la ciudad duerme. A lo lejos no observa ninguna ventana con luz y se percata de que su desvelo es infinito, que no se puede comparar con el de nadie. Es una soledad sin terminación ni intervalos. Reconoce el hecho de no tener un semejante. El mundo no comprendería. No comprenderá. Dios, en su infinita sapiencia y con su omnipresente mirada, no comprendería. No comprenderá.
LUNES
Oración y blasfemia
…sanctificetur nomen tuum.
El pecho cruje y un sismo en miniatura nacido de los bronquios ensancha la cavidad torácica, germina en los anillos de la tráquea ronroneando un responso inconsciente y colectivo invocado por millones de bacilos ávidos de sustancias, convulsionando, a su paso, faringe y laringe. La avalancha microscópica fluye y desparrama su aureola con la trepidación de toda la epiglotis. El minúsculo ciclón reverbera en la membrana pituitaria y distribuye el aluvión entre nariz y paladar propiciando la congestión en el súbito estallido del ronquido.
*
He pasado toda la madrugada en vela, implorando misericordia al cielo, escuchando el susurro de mis jaculatorias que se mezcla con el estrépito de la respiración del chico. El sonido de su pecho inflamado ha sido otro aliciente para mi vigilia. Llamaré al médico a primera hora. En cada ocasión que me embargó el deseo de contemplar su anatomía reposando sobre mi lecho, me sometí a una increpación estimulada por mi anhelo de mantenerme como un hijo de Dios. Seguir los pasos del profeta y no ceder un ápice a la instigación del mal. Quiero servirte Señor y derrotar la tentación del demonio y decirle que no solo de carne vive el hombre. Él trata de tentarme, de apartarme de ti, oh Padre amado, pero yo me subordinaré de forma exclusiva a tus mandatos.
*
Tomás ve sombras donde no las hay. Las inventa. A veces, durante las mañanas soleadas del verano persigue lagartijas, animalejos que se cuelan entre las paredes de piedras del jardín, entre las hendeduras de los adobes del patio trasero, entre las grietas del borde de los ventanales, por donde aquellas vandálicas alimañas afloran para tomar un poco de sol. Tomás las reprende con la voz anciana, con los gruñidos gruesos cargados de lentitud y parcos de ímpetu. Aunque en otras tantas ocasiones arroje los ladridos con una energía inusual, como haciendo valedera su antaña autoridad de can dominante, su talante centinela de un Cerbero a tiempo parcial al acecho de sus débiles antagonistas, cerciorándose de que nadie usurpe sus dominios. Ahora mismo brinca con repentino arrojo que ha sacado quién sabe de qué lugar de su empolvada anatomía y amonesta a la sabandija que de seguro ha buscado refugio en alguna rama del viejo almendro donde el animal realiza piruetas de acechanza mientras ladra y ladra. Pero por lo general es su imaginación cansada la que esboza, en su fantasía daltónica, exacerbada por su gastada agudeza olfativa, a los demonios que siempre lo atormentan. Me digo, luego de observarlo, que después de todo no somos tan diferentes. Simples animales instintivos sucumbiendo a los caprichos de nuestra naturaleza. Todo esto si no fuera por nuestra alma. Gracias, Dios amado, por habernos insuflado un alma.
*
He celebrado la eucaristía sin la presencia del muchacho, y aunque no estuvo ausente la mano caritativa que osciló el incienso, no resultó una experiencia similar a las que percibo cuando él está presente. No haberlo visto durante un par de horas ha sido mayor tormento que haberlo tenido acostado a centímetros de mi piel.
*
El veredicto del doctor ha sido definitorio. Es un fuerte catarro el que doblega las defensas del jovencito, me dice con voz grave, esbozando la sonrisa de rigor, pero con un par de días de reposo y una surtida dosis de analgésicos estará de regreso su salud. Ambos caminamos hasta la puerta cuyos goznes emiten un chillido atestado de óxido y nos sacudimos por la agresión auditiva. Pasado el percance el doctor se voltea con solemnidad, sumiso agacha la mirada y pide la bendición. Dibujo una cruz en el aire justo al nivel de su rostro, luego se despide con una venia. El muchacho vuelve a dormir inspirando y exhalando con dificultad. Palpo su frente para explorar la dolencia, pero lo único que consigo es que el cuerpo me empiece a temblar y que de mis manos fluya una transpiración excesiva.
*
Atendí labores de despacho y mantuve cortas entrevistas, por lo demás insulsas, con los feligreses. Libre de mis responsabilidades, camino por el adoquinado del malecón en la ribera del río que conecta esta pequeña ciudad con el pueblo vecino, golpeado por la brisa que alborota con un silbido profundo, como cada ocasión, el bucle de mi peinado. El final de verano arrastra bellos murmullos. Las golondrinas propician el consabido éxodo anual hacia el oeste en un peregrinaje que tiene mucho de lamentación, puesto que en su anarquía escatológica las aves, que durante esta época recorren justamente la zona de parque central, adornan autos, banquetas, plazas y transeúntes con una fiesta excrementicia sin parangón.
Precisamente ahora que camino cerca de parque central se percibe el trino coral de estos pájaros minúsculos enganchados en los cables eléctricos, gorjeo colectivo entorpecido durante breves intervalos por el tronar de los transportes que circulan sin cesar por la avenida. Continúo mi marcha por la calle más discreta que encuentro en esta villa aspirante a ciudad, un callejón sin paso vehicular que se ha convertido en mi obligado itinerario cada vez que me dirijo a realizar las compras. Todo aquí es serenidad, sin estruendos de motores y cláxones tan molestos. Y de repente ruge el fragor desde el local de las billas que ha sido inaugurado en días precedentes. Retumban insultos revestidos de tonalidades cada vez más obscenas que manan de la boca de un joven que no se amilana ante la robustez de su enemigo a quien se nota orgulloso por ostentar tatuajes sicalípticos que incitan a catalogarlo como un convicto surgido de algún presidio remoto. Opto por una retirada rápida y girando sobre mis talones, de espaldas a las hostilidades, puedo escuchar los golpes secos que agitan las carnes. Salgo a la avenida principal. Camino tratando de olvidar al chico. Ni el bullicio de los autos, ni los aullidos de choferes furiosos con la punta del pie en el pedal, ni la lluvia de trinos que cae sobre mí como una loza, ni el reciente conflicto callejero, consiguen que deje de pensar en él y que se detenga mi suplicio. Intento distraerme al idear una conclusión pacífica a la reyerta del callejón. Llego a mi destino, pero sin haber sacudido de mis hombros la enorme piedra que me atormenta.
*
El mercado es un incendio de sonidos. Los gritos que impregnan el ambiente atestado de vendedores afanosos por negociar las frutas, legumbres, granos, víveres en general, dan un toque de euforia propio de los sitios concurridos por el vulgo. Como siempre, me acerco a la zona de los pescados y pido mi habitual provisión de los lunes. Aquí está, padre, me dice Leandro el vendedor que me conoce de años, y envuelve sin contemplación los todavía epilépticos peces en hojas de periódicos antiguos. Al salir del mercado escucho las sirenas policiales quejándose con su alarido, conminando y persuadiendo a los indiscretos que se agolpan en el lugar de la escena para recrear su curiosidad y juzgar con la mirada. Al pasar cerca del callejón de la batalla, puedo observar cómo el grandulón pendenciero es esposado e ingresado a la patrulla, no sin oponer resistencia. Del joven intrépido no detecto rastro. Me alejo imaginando una vez más una conclusión rebuscada a la historia de la riña del bar. Cae sobre mí la imagen del muchacho, el recuerdo de su voz que palpita en mis tímpanos como un orfeón de ángeles. Comprendo que es una blasfemia mayor que los improperios del gran hombre de los tatuajes. Ejecuto algunas plegarias mientras camino a casa.
*
La señora Salomé desfila oscilando la escoba frente a mí sin preocupación alguna, siempre custodiada por Tomás. Se ha adaptado a mi presencia en el sofá, a mi consuetudinaria postración que me sume en trances de sensaciones que ella no sospecharía nunca. Por momentos entiendo que soy yo el que está acostumbrado a la sombra de su anatomía desplazándose por la sala. Me incorporo con tedio y me dirijo a mi recámara.
*
La música penetra en mi sensibilidad y estampa una huella con su alquimia melódica. Cierro los ojos y me transporta a otro mundo más placentero, a un lugar demarcado por interminables alegrías, a un paraíso hecho de todas las flores, tulipanes, dalias, agératos, crisantemos, orquídeas, lirios, en donde perderse resulta una bendición. Es la única forma de evadirme del pensamiento fragoso e incesante.
*
Un estertor sacude el cuerpo del joven. La fuerza, que comprime y suelta con violencia el diafragma, emana de los pulmones e irrumpe con dureza resbalando áspera por su lengua, atravesando las cuerdas bucales que transforman el impulso en sonido ronco y turbio. La tos se materializa en el esputo que atraviesa la garganta y termina en un viaje desde la ventana hacia el jardín. El chico tose largo, con pausas que apenas le permiten un descanso al ardor de las amígdalas. Al mismo tiempo, el impetuoso ladrido de Tomás inunda toda la casa a pesar de hallarse en el patio, y se puede notar que su vigía no ha sido infructuosa, ya que de seguro ha detectado algún bicho escurridizo, o quizá simplemente se trate de una fabulación de sus avejentados sentidos.
*
El timbrado recurrente mueve el silencio mientras escucho a mis espaldas los zapatos de la señora Salomé que se deslizan por la baldosa a toda prisa y que se detienen en su destino para ceder lugar al sonido plástico del levantamiento del auricular. El tintinear de los utensilios del servicio de mesa se eleva a los oídos de Tomás, órganos cansados pero más despiertos que su casi perdido olfato. Quizá exagero y él ha llegado a la mesa por el olor del pescado. El muchacho descansa. Mastico con cuidado la textura del alimento. La suavidad salina que me deleita el paladar y escucho la aniquilación de alguna espina entre mis muelas. La señora Salomé retira los platos. Me comunica, muy formal, que hoy debe salir más temprano por un percance doméstico, debido a lo cual deberá ausentarse un par de días. Asiento en un gesto confirmatorio.
*
Abro el tríptico luego de examinar el mundo derruido. Mi vista recae sobre el lado derecho que está impregnado de ilustraciones complejas. ¿Será el infierno acaso un lugar tan cargado de estruendo?, me pregunto. ¿Será quizá un alarido infinito que haga estallar el cerebro y las entrañas para luego incitarnos a recoger nuestros escombros? ¿O todos estos instrumentos musicales teñidos en la pintura en realidad carecen de sonidos y el silencio infernal sea el destino de los herejes? El infierno no es el dulce aullido del silencio, eso es seguro, es el torrente de crepitaciones que se funden para doblegar el alma. Por ello este condenado está incrustado en las cuerdas del arpa, por ello este otro desdichado está sacrificado en el gigante laúd. Entonces pienso en mi condena. Escruto a este triste sodomita empalado por una flauta como el iniciador de una larga estirpe de sufridores y es como si escuchara su tormento, como si de alguna forma enigmática su dolor ficticio se transfigurara en complicidad dentro de mi intestino y me hiciera recordar lo hórrido del pecado. Contemplo al hombre que es abrazado por un cerdo con velo de monja, y es como si me hubieran introducido en el cuadro, pues siento la fetidez de los susurros obscenos en el constante rumiar cerca de mí, dentro de mí. Cierro con urgencia las puertas de este terrible mundo espiritual y aparece la imagen del mundo terreno, un paisaje que se me antoja más horrendo. Estás lleno de pecado, mundo. Protégenos, Dios. Sálvame, Dios. Me preparo para la misa.

