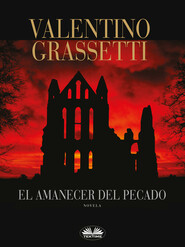скачать книгу бесплатно
– ¿Puedes darme otros diez euros? Te juro por Dios que son para cigarrillos.
–Ya has robado treinta del cepillo de las limosnas en la iglesia, Alberto. Date por satisfecho.
–Te prefiero cuando lloras. Cabrón.
Fin de la grabación.
2
Los rituales domésticos de Sandra comenzaban por la mañana temprano. Eran aburridos y siempre los mismos pero ella no los consideraba humillantes.
El esquema fijo comprendía: lavar y vestir a Adriano, preparar el desayuno, dar de comer a Chicco, el husky siberiano con el hocico de color ceniza y un carácter pérfido, limpiar el lecho, vaciar o llenar la lavadora, vestirse, maquillarse, ir al trabajo. Naturalmente, había muchas variantes y algún imprevisto para animar las costumbres domésticas.
Ese día fue su hija la que rompió el esquema. Daisy y su hermano estaban sentados delante de dos humeantes tazas de café con leche cuando Sandra cogió la tablet para leer Cronache Cittadine, el periódico digital de Castelmuso.
Había tenido lugar un accidente. Una anciana había recorrido en sentido contrario un trozo de la autopista y se había estrellado contra un TIR. Cuando un castelmesino moría de aquella manera acababa siempre en la primera página. Pero no ese día. El puesto que habría correspondido a la mujer muerta había sido ocupado por una foto enorme de Daisy. Un selfie seductor cogido prestado de Facebook, donde la curva suave de sus pechos se entreveía bajo una camiseta de tirantes anudada maliciosamente por encima del ombligo. Daisy era la noticia del día.
Sandra, después de un instante de asombro, mostró la foto a su hija que enrojeció de vergüenza.
–Pero maldita sea… esta, Guido me la paga –dijo con un tono desesperado en la voz.
Guido Gobbi era su compañero de clase. Hacía prácticas como aspirante a periodista en Cronache Cittadine. Pensaba que la impresionaría dedicándole la noticia de apertura. El artículo no estaba mal, pero aquella foto…
– ¿Qué se le ha pasado por la cabeza a ese tonto? ¡Por Dios, no! Las espinillas. No me había dado cuenta de las espinillas. ¿Por qué no las ha quitado con el Photoshop?
– ¡Pero qué va! Si estás muy bien –le aseguró Sandra, desaprobando, de todas formas, la costumbre de su hija de retratarse en poses sexys, realmente poco apropiadas para su corta edad. No le riñó sólo para no dañar la reciente autoestima fresca y en desarrollo, y por lo tanto frágil, de la adolescente Daisy.
La muchacha arrebató la tablet de las manos de su madre y leyó: Daisy Magnoli ha comenzado a cantar y a bailar a los seis años. Ha participado en numerosos concursos, venciéndolos, entre ellos Il nuevo Cantagiro, y la tercera edición de Una voz para ti. Ha grabado un vídeo (dirección y música de Adriano Magnoli) titulado I’m Rose. La pieza ha conseguido más de cuatrocientas mil visualizaciones. De ahí a ser elegida para participar en un concurso de talentos apenas un paso. Muy pronto veremos a nuestra conciudadana en el Canale 104, ¡perdonad si no es mucho! No nos queda otra cosa que desearle la mejor de las suertes a Daisy Magnoli.
–Un artículo profundo, no hay más que decir –dijo Daisy poniendo la cara larga.
–No está tan mal –le aseguró Sandra –Guido ha sido amable, sobre todo cuando… Sandra hizo una pausa, como si debiese decir algo para que supiese que le importaba…–sobre todo cuando han nombrado a tu hermano.
–Bueno, Adry, ¿no estás contento? –preguntó la madre mostrando el artículo al hijo. –No ocurre todos los días que aparezcas en los periódicos.
Adriano no respondió. Miraba la taza que estrechaba entre las manos, un reguero de leche que descendía al lado de sus labios temblorosos, la mirada que a ratos parecía apagada y a ratos buscaba la de la madre. Pero en ese momento los ojos sólo estaban llenos de vergüenza. Sandra suspiró paciente. Alargó la mano sobre la mesa apoyándola sobre la bragueta de los pantalones del hijo. Estaba empapado de orina.
Debía cambiarlo otra vez. También esto formaba parte de sus rituales cotidianos. Daisy se había dado cuenta de la incomodidad de su hermano pero, como siempre, hizo como si no pasase nada.
–Me voy al colegio. Hasta luego, hermano. Por favor, pórtate bien. –exclamó estampándole un beso en la mejilla. Desde el momento en que comenzó a tener un hermano enfermo, embutido de fármacos y atontado por un destino hecho sólo de mala suerte, la mejor cura había sido alimentarlo con grandes dosis de amor. Daisy lo había comprendido perfectamente y hacía todo lo posible por ponerla en práctica.
La muchacha puso la mochila en bandolera y salió de casa. El bus estaba parado en la carretera, justo delante del camino de su edificio, un chalet de dos pisos con las vigas a la vista, las cristaleras anchas y luminosas y un jardín florido, pequeño reino indiscutido de abejas y mariposas de colores en busca de dulces e intensos perfumes. El chalet, junto a una cuenta sustanciosa a nombre de los hijos, fueron las únicas cosas soportables dejadas por Paolo Magnoli antes de suicidarse.
Daisy subió al autobús, la puerta se cerró por medio de un émbolo a sus espaldas. Durante el trayecto repasó mentalmente la lección de historia.
Torcuato Tasso nació en Sorrento el 11 de marzo de 1054. Hijo de Porzia dei Rossi y de Bernardo, un cortesano y literato. Cuando quedó huérfano de la madre siguió al padre a Urbino, Venecia, Padova… y luego, luego… uff… ¿pero quién puede recordar el resto?
El bus remontó la vía estrecha y tortuosa y se introdujo en la carretera de circunvalación. A las ocho de la mañana los habitantes de Castelmuso siempre estaban a la cola ocupando las dos rotondas de aquel tramo de la carretera provincial donde un guardia urbano, obeso y aburrido, daba salida al tráfico con una ridícula autoridad.
El instituto Leopardi se encontraba al final de la última rotonda, un edificio de tres pisos de ladrillos rojos con un techo plano que hacía las veces de terraza. Había sido construido en los años ochenta, cuando el pueblo tendía a expandir la periferia hacia la vertiente este, no demasiado alejado de la zona industrial.
Daisy bajó del autobús, atravesó el portón y luego el patio para llegar hasta el aula de literatura. Algunos estudiantes la saludaron con chistes ingeniosos; alguno silbaba con los dedos en la boca, otros batían las manos para tomarle el pelo, señal de que el artículo no había pasado inadvertido.
Lorena la esperaba en lo alto de las escaleras, un brazo sosteniendo el pesado diccionario de italiano, el otro agitándolo en el aire para decirle que se diese prisa. Daisy aceleró el paso para llegar hasta Lorena cuando vio a Guido. El autor del artículo era un chaval que, si bien no del todo introvertido, era, de todas formas, un adolescente melancólico y silencioso, con los rizos negros enmarañados, la sudadera descolorida, los anteojos redondos, pequeños y escurridizos que ponía en su lugar con un dedo para que no le cayesen de la nariz.
–Ho… hola Daisy –dijo inseguro, las palabras se frenaban por un mal presagio que le estaba diciendo que se estuviese callado. Tiró por la calle de en medio que le hizo balbucear en vez de callar.
– ¿Te ha gustado el artículo? –dijo metiendo las manos en el fondo de los bolsillos de los pantalones apuntando sus ojos hacia el rostro fresco y limpio de ella.
Daisy no respondió y siguió adelante reservándole esas atenciones que se les da, más que a una persona poco grata, a un objeto de mobiliario particularmente insignificante.
– ¡Vaya! ¿Qué mosca le ha picado?
–La foto, ¡capullo! –Le reprochó Lorena –Has puesto un selfie de Facebook. En las redes sociales podían verla sólo los amigos. En Croniche Cittadine la han visto todos.
–Pero, la foto es, cómo lo diría, intensa. Sí. Intensa es el término justo.
También Lorena estaba de acuerdo y probablemente Daisy pensaba de la misma manera. Lorena, sin embargo, conocía la extraña psicología de la amiga.
No estaba enfadada con Guido por la foto sino por algo más profundo y complicado.
Daisy Magnoli se había enamorado de él. Una atracción que no conseguía controlar y ni siquiera perdonarse. Guido, de hecho, no tenía ninguna de las cualidades que hubiera deseado en un muchacho. No lo encontraba ni atrayente ni tampoco demasiado simpático. Era poco sociable, cerrado y aburrido. Los otros muchachos, por el contrario, eran excéntricos, un poco salvajes y temerarios. Mientras que Guido era triste y gris como un cielo sin relámpagos. Daisy no habría podido relacionarse con uno de ese tipo.
A pesar de todo el muchacho de cabellos rizados estaba siempre en el centro de sus pensamientos. Por esto lo trataba mal. Quería obligarlo a que la odiase, quizás de esta manera se lo sacaría de la cabeza.
Los estudiantes entraron en la clase. Lorena apoyó el diccionario sobre el pupitre y se sentó al lado de Daisy.
–El hecho es que no soporto tenerlo siempre en la cabeza –murmuró a su amiga. – ¿Pero, lo has visto? Hoy va más encorvado. Pero ¿cuánto tiempo pasa delante del ordenador? –dijo buscando un pretexto que lo volviese insoportable.
Guido entró el último en la clase. Compartía el pupitre con Filippa Villa, una chavala enorme y arrogante, un dedo medio tatuado en la parte baja de la espalda que surgía de una camiseta demasiado corta. La lección había comenzado pero el profesor todavía no había llegado.
El profesor de italiano era el representante sindical del colegio.
Alguien lo había visto discutir en la secretaría, donde había gritado algo con respecto a algunas cuentas de gastos para las actividades extraescolares de los profesores. Cada asunto sindical que se debía resolver requería mucho tiempo y Manuel Pianesi, el estudiante que ocupaba el primer pupitre, lo aprovechó para encender el ordenador del escritorio.
Manuel descargó de Youtube el vídeo de I’m rose que enseguida apareció proyectado en la pizarra interactiva.
– ¡Manu, quita esa historia! –se lamentó Daisy.
– ¿Habéis visto? Casi medio millón de visualizaciones –observó Manuel, los mechones de rastas que bajaban por sus hombros derechos y robustos. Manuel era un tipo bullicioso y divertido, de esos que sentían la incontenible necesitar de hacerse ver.
– ¿Alguno ha leído, por casualidad, los últimos comentarios? –dijo riendo el chaval intentando llamar la atención sobre él.
– ¿Qué quieres decir? –se alarmó Daisy que, temiendo una broma, se levantó del pupitre, llegó hasta la mesa del profesor y arrancó el ratón de las manos de Manuel. Él se encogió de hombros, ella pinchó sobre la barra de los comentarios.
Daisy Magnoli parece una diva, pero puedo garantizaros que es tan tímida que si se lo pides te la enseña sólo en Instagram. Firmado Manuel Pianesi, adorado compañero del instituto.
–Estúpido. Esta me la pagas –se enfadó Daisy.
–Venga, es sólo una crítica constructiva. Y además no has visto lo que ha escrito Leo –dijo Manuel apuntando el pulgar a la espalda para señalar a Leonardo Fratesi, un chaval de tipo atlético, no muy alto, de cabellos rojos derechos como cerdas.
Leo se levantó de su puesto y se mofó de Daisy con una reverencia.
Daisy Magnoli siempre va de guay. Quiero decir que esperaremos a que sea vieja y fea para que sea ella la que se nos tire encima. Firmado Leo Fratesi, otro adorado compañero de instituto.
Daisy leyó una plétora de comentarios divertidos todos firmados por sus adorados compañeros de instituto.
Daisy Magnoli tiene las tetas tan pequeñas que, en lugar del sujetador, lleva tapones de cerveza.
Daisy Magnoli, cansada de atascar la moto segadora ha decidido dejar de depilarse.
Daisy Magnoli ha prometido llegar virgen al matrimonio. Por esto se ha casado a los doce años.
Daisy, mientras leía, se ruborizaba cada vez más, las cejas curvadas amenazaban tormenta.
Guido observó el vídeo sombrío y silencioso. La película era una pequeña obra de arte creada por el hermano. Adriano Magnoli tenía un talento creativo fuera de serie. Una vena que la enfermedad parecía, de todas maneras, haber acentuado. I’m Rose fue escrita en un sola noche. Por la mañana, el chaval ya había sintetizado todo y por la tarde estaba ya en el sótano con su hermana para filmarla mientras interpretaba la canción. Daisy bailó en una sala llena de estanterías de aluminio y cajas de embalaje cerradas con cinta adhesiva. Adriano hizo desaparecer todo gracias a los efectos digitales. En el vídeo Daisy aparecía envuelta por espirales de niebla que parecía que danzaban con ella.
Si para Daisy el éxito en la web fue la clave para participar en Next Generation, para su hermano I’m Rose se convirtió en el objeto de su manía. Adriano permanecía durante horas y horas sentado delante del ordenador observando la película de su hermana. Ahora, el Internet democrático, libre y fisgón la había echado como pasto a los leones. Era criticada, alabada e insultada por gente desconocida. Nunca lo habría confesado pero lo encontraba excitante, como si alguien la estuviese mirando desnuda desde el agujero de la cerradura.
–Y me pregunto ¿qué he hecho para merecerme una panda de capullos como compañeros de colegio? –dijo riendo.
– ¡Oh, muchachos, ya llega! –dijo Lorena alarmada observando al profesor caminar jadeante por el pasillo.
Daisy estaba a punto de apagar el ordenador cuando en el vídeo apareció un nuevo comentario.
Una frase breve y malvada dirigida a su hermano.
Adriano, deja de buscarme. O tendrás un feo final.
Archivo clasificado nº 2
La redacción ha recibido la documentación grabada
Entrevistando al testigo (omitido)
GRABACIÓN COMPLETA
– ¿Esa grabadora está encendida? ¿Es necesaria?
–No se preocupe por la grabadora. Haga como si no estuviese.
–Bueno, como ya he dicho, después de la muerte de mi Lucas no conseguía estar en paz. Lo añoraba. Lo añoro tanto. He pasado días enteros en su tumba. Me sentaba en una butaca de picnic, de esas plegables. Me sentaba allí y hablaba con él. Hablaba de todo. Del colegio, sobre todo. Le sermoneaba por las notas. Podía dar mucho más, pero no quería estudiar. Cuán importante era el colegio para mí pero no para él. Y luego hablaba de deportes, del campeonato que ya no podía ver. Le hablaba de su Milán y de las muchachas que no le interesaban nada, y de lo que hacía Pedra, nuestra perra labrador que es como de la familia. Cuando acababa de charlar con él cerraba el taburete y volvía a casa. Miraba sus fotos, veía sus películas de cuando era pequeño. Pero no me bastaba. Entonces yo… yo…
(La testigo comienza a llorar)
–Luca era su hijo.
(La testigo asiente sin responder. Tiene una crisis. Quiero suspender la charla un minuto. La testigo dice que continuemos.)
–Perdona. Ya estoy mejor.
–Sé que es doloroso. Le entiendo. Y dígame, ¿fue entonces cuando decidió consultar a la médium?
–Sí. Normalmente no creo en estas cosas pero le añoraba tanto. Tenía veinte años, ¿comprende? Sólo veinte años. Debía escuchar su voz, o mejor dicho, ilusionarme de escucharle, verle, tocarle. Sé que comportándome de esta manera ofendería a la Santa Madre Iglesia. Sé que he pecado.
(Bebe un vaso de agua)
–No se preocupe por esto. Vayamos al grano.
–Bueno… voy al edificio de enfrente. En el cuarto piso, la segunda de las tres puertas, esas que están en el pasillo. Entro en el piso. Me lleva a una habitación que parecía una pequeña capilla. El ambiente olía a incienso. Sobre un altar había tres candelabros encendidos y un ostensorio. Y la estatua del santo. Una estatua grande y pesada de esas que sólo se ven en las iglesias. Me dejó muy impresionada. Pensé: ¿dónde puede haberla conseguido?
– ¿Habla de la estatua del santo patrón?
–Sí. Igualita que aquella que en invierno llevan en procesión.
–La procesión del veinticuatro de noviembre. La conozco. Continúe.
–La médium, madame Geneve, así se hacía llamar, cerró las pesadas cortinas de terciopelo. La estancia se sumergió en la oscuridad. Ella estaba en la otra parte de la mesa. Comenzó a invocar el nombre de mi hijo. Yo, en ese momento, me sentí estúpida y mezquina. ¿Cómo podía poner mi dolor en las manos de aquella mujer? Sabía que había estado en la cárcel por estafa pero vivía en mi barrio, estaba muy cerca de mi casa, y la muerte de un hijo no te convierte en lúcida. Sí, estaba confusa…
(Pausa. Comienza a sollozar)
–Por favor, no debe justificarse. No estoy aquí para juzgarla.
–S… sí, es verdad. Me quería ir cuando, de repente, escuché unos golpes en la ventana. ¿Sabe ese ruido que hacen los cristales cuando son golpeados por trozos gruesos de granizo?
–Sí. Sólo que no era granizo, ¿verdad? Dígame: ¿No ha pensado que era un truco?
–No sé lo qué he pensado. Sucedió de repente. Y luego, nada. No era un truco. Lo sé porque cuando madame Geneve descorrió las cortinas lanzó un grito. Estaba atemorizada. Digo que, si hubiese sido un truco, ¿qué sentido habría tenido chillar de miedo?
(Asiento)
–El golpeteo se intensificó, se sentía el ruido también sobre el tejado. La médium estaba en la ventana para comprobar qué estaba pasando. Afuera se había levantado la niebla. Pero igualmente veíamos el mismo carbón golpear el edificio.
– ¿Carbón? ¿Carbón que caía del cielo?
–Justo. Trozos de carbón incandescentes. Batía sobre las tejas, sobre el muro. Tan grandes y duros como para abollar los canalones.
– ¿Usted cómo ha reaccionado? ¿Ha tenido miedo?
–Mire, por raro que parezca, yo estaba calmada. Con una calma insólita. Es más, me sentía casi feliz. Me había ilusionado con que era una señal que me mandaba mi hijo. Estaba convencida. Sin embargo, la médium estaba aterrorizada. Me encontré tranquilizándola porque Luca estaba allí. Estaba allí conmigo. Y esto gracias a ella. Pero ella decía que no tenía nada que ver con cuanto estaba sucediendo. Ella sólo debía leerme las cartas o algo parecido, dijo.
Como todos los canallas mezclaba lo sagrado con lo profano. A continuación la ventana se abrió de golpe. Los trozos de carbón cayeron en la habitación y golpearon a la médium. La pobre se cayó al suelo y perdió una zapatilla.
No sé porque me ha quedado impresa la zapatilla. Pero, en ese momento, todo era muy confuso. El resto, excepto la zapatilla que se quedó sobre la alfombra, lo recuerdo vagamente. Recuerdo la mesa golpeada por el carbón ardiente, la alfombra que comenzó a quemarse. Casi parecía como que aquella lluvia nos golpease para obligarnos a escapar de aquel lugar.
Una especie de advertencia que provenía del cielo. Intenté huir pero la puerta estaba cerrada y no se abría. Me golpeó algún tizón. Me había quemado llenándome de moretones. Los golpes me hacían daño. Bueno, yo no sé si lo que vi era real, sólo sé que ya no estaba tranquila ni feliz. En ese momento sentí una presencia oscura y maligna. Estaba aterrada. Me puse a gritar. Comprendí que no, no podía ser mi hijo. Lo último que recuerdo fue la estatua del santo patrón. Era de mármol, muy pesada, por lo menos eso me parecía. Antes de desmayarme vi que la estatua caía. Madame Geneve estaba de rodillas, mientras era golpeada en la espalda por gruesos trozos de carbón, pero empeñada en buscar la zapatilla. Comprendí que intentaba alejarse de aquella realidad maligna redirigiéndola sobre pensamientos sencillos, banales. ¿Qué sentido tendría, sino, obsesionarse con una estúpida zapatilla de lana? Fue justo en ese momento que la estatua le cayó encima golpeándola en la nuca. Los ojos de la pobrecita giraron para mirar fijamente al techo, el blanco de la esclerótica que brillaba a la luz del fuego. Una mancha de sangre le salía de la cabeza, desperdigándose por la alfombra. Luego la oscuridad. Me encontraron después de una hora en la parada del autobús. No sé cómo llegué allí. Esperaba haberme imaginado todo. Pensé que el estrés por la pérdida de mi hijo, las medicinas que tomaba para soportar un dolor que no se puede explicar, fuesen la causa de las alucinaciones. Me agarré inútilmente a esta esperanza. Por la noche llegaron al barrio los carabinieri. A madame Geneve la encontraron muerta. Todos pensaron en un homicidio. Pero yo sé cómo sucedieron las cosas. Ha sido algo malvado lo que la mató. La misma cosa que mató a mi hijo.
(La testigo comienza de nuevo a llorar)