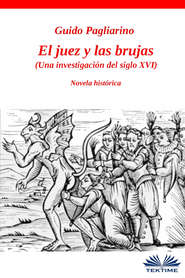скачать книгу бесплатно
Eso hicimos; sin embargo, tras dar unos pocos pasos, un terremoto extrañamente silencioso sacudió por un momento la tierra a nuestros pies, abriendo un barranco que se tragó a Veniero Salati, que estaba junto a mÃ, y a todos los demás, aparte de mÃ: de hecho, en ese mismo momento, salió un brazo de una niebla lechosa que se habÃa formado misteriosamente a mi lado y su mano, que llevaba en el dedo el anillo episcopal, me agarró.
En ese momento me desperté en mi dormitorio: todavÃa era la noche entre el lunes y el martes.
Solo más adelante entenderÃa el sentido de esa pesadilla. Mostraba tanto los próximos acontecimientos como mi futuro y el de mis colaboradores: un año después, el papa Pablo IV, en competencia con iguales acciones de los protestantes, habrÃa reanudado con la máxima diligencia, más horrenda que nunca, la caza de los errados. El futuro cardenal Micheli se sabe que trabajó en contra de la homicida voluntad papal, logrando al menos hacer condenar a una parte de los investigados a la prisión en lugar de la muerte: para acoger a todos los reclusos habÃa sido necesario ampliar la prisión de la Inquisición. La masacre habÃa sido espantosa de todos modos y también fueron ejecutados el teniente comandante Angelo Rissoni y Veniero Salati, convertido hacÃa tiempo en Juez General en mi lugar. El cardenal Micheli, por orden directa de Su Santidad, habÃa sido encarcelado sin proceso hasta la muerte de aquel excelente Papa. Solo yo, que habÃa entrado en un convento de clausura un año después de ese sueño dantesco, viviendo como un penitente sencillo e ignorado, habÃa superado indemne hasta hoy cualquier persecución.
En ese momento no entendà de inmediato el sentido de la alegorÃa, pero advertà enseguida con seguridad que la exclamación que habÃa oÃdo hacia la mitad del sueño, «Soberbia» era una advertencia y que provenÃa del Bien, no de Satanás.
CapÃtulo IV
Al dÃa siguiente, por la tarde, mientras estaba con el cuerpo de guardia atento a la conversación con el teniente comandante, un policÃa funcionario del ayuntamiento de Grottaferrata acudió a mà en el tribunal. Me comunicó delante de los hombres de armas que el párroco de su pueblo sentÃa que su vida estaba acabándose y que querÃa hablarme de algo muy grave antes de expirar.
En realidad tenÃa previsto visitar a Mora ese dÃa. Por tanto, aunque de mala gana y después de no pocas vacilaciones, dije que sà al funcionario, aunque estando delante de tantos testigos no habrÃa podido hacer otra cosa: como Juez General debÃa dar ejemplo del sentido del deber moral y de la caridad. Le pedà sin embargo que me esperara, porque no pretendÃa cabalgar solo por un camino inseguro, ni tampoco apartar a los guardias del tribunal de su tarea por motivos no oficiales y obtuve también la promesa de que me acompañarÃa de vuelta a Roma.
No pude advertir a mi amada, pero al no ser la primera vez que me entretenÃan mis obligaciones, estaba seguro de que no se preocuparÃa. Por otra parte, ella sabÃa bien que me lo debÃa toda a mà y nunca se habÃa quejado.
No tuvimos ningún percance en el viaje y llegamos al pueblo hacia el anochecer.
El policÃa me condujo directamente a la casa del párroco. Allà me abrió un sacerdote que sufrió un evidente sobresalto cuando me reconoció.
âEl párroco acaba de confesarse y todavÃa esta lúcido âme dijo en voz baja al conducirme por las escaleras en dirección a la habitación de su superiorâ. Ya le he dado la eucaristÃa y la unción y parece que esta le ha fortificado, porque ha recuperado la palabra más fuerte y clara.
La mejora que habitualmente precede a la muerte, pensé espontáneamente y me turbé de inmediato: como buen cristiano, aceptaba con fe la capacidad taumatúrgica del santo óleo; ¿por qué entonces me habÃa venido a la mente ese pensamiento blasfemo? No cabÃa la menor duda, seguro que habÃa sido el diablo. ¿Tal vez no querÃa que hablara con el párroco? Hice la señal de la cruz y empecé a rezar mientras entraba donde estaba el moribundo, imitado por el sacerdote y el guardia, que subÃa detrás de mÃ. Seguro que pensaban que era una oración para aquel moribundo, aunque por el contrario no habÃa tenido esa intención.
La habitación, muy pequeña, estaba miserablemente amueblada, con un banco monacal, unas estanterÃas de madera para libros y, como catre, tres tablas recubiertas de paja colocadas sobre caballetes. El local estaba apenas iluminado por dos cirios.
El párroco parecÃa adormilado, pero con nuestros rezos abrió los ojos y se volvió hacia mà con expresión de alivio y emitiendo un lamento.
âEs el cilicio âsusurró el cura joven en cuanto terminamos la oraciónâ, lo lleva desde hace muchos años y no ha querido quitárselo ni siquiera ahora.
âDéjanos solos y vete âle ordenéâ. También tú âme dirigà al policÃaâ. Por hoy, ni hablar de volver. Dormiré aquÃ. Venid a buscarme al alba y entretanto pedid la debida autorización al burgomaestre en mi nombre.
Una vez a solas, el párroco me hizo señas para acercar el banco a su catre.
En cuanto estuve junto a él, empezó a hablarme y a medida que me iba contando yo iba quedándome cada vez más boquiabierto.
Me habló de Elvira, la bruja contra la que habÃa prestado testimonio años antes.
La mujer habÃa llegado siendo todavÃa joven de Benevento, lugar tristemente famoso de mujeres malignas en sus alrededores en donde, según habÃa contado el teólogo Spina en su tratado, se reunÃan debajo un nogal a realizar cosas horribles y concertar otras nuevas. Su madre habÃa sido una de ellas. Ya conocÃa a esa bruja al haberlo leÃdo en el libro de aquel docto dominico. Apoyada un dÃa, como un buitre, encima de una rama del nogal, habÃa pasado cerca de ella, solo, un joven comerciante, jorobado pero de bellas facciones y noble parla, que, al ver a la bruja, mujer por otro lado bastante bella aunque no muy joven, se habÃa acercado a conversar con ella. Ella le habÃa deseado de inmediato de acuerdo con la voluntad más bestial y le habÃa prometido quitarle la joroba para siempre si aceptaba satisfacerle. Asà habÃa sucedido. Al pasar por Benevento, en la posada, después de muchos brindis, el comerciante, entre risas, habÃa contado el hecho para luego alejarse hacia su destino sin poder ser interrogado antes por las autoridades. Asà que no se habÃan podido conocer las facciones de la bruja para arrestarla. Sin embargo habÃa sucedido que, habiéndose corrido rápidamente la voz, un vecino de los alrededores, también jorobado, habÃa ido al nogal esperando encontrarse con la hechicera y conseguir también ese acuerdo. Estaba allÃ, pero el hombre era tan feo y su aliento olÃa tanto vino que la bruja, molesta, en lugar de quitarle la joroba, le habÃa añadido otra sobre la que ya tenÃa. Al volver desesperado al pueblo, el campesino habÃa contado su desventura. Según algunos de aquellos que le habÃan visto y escuchado, su joroba se habÃa doblado con creces; según otros, habÃa aumentado, pero solo un poco; para otros más, que según Spina trataban de consolar a la vÃctima, el bulto era casi casi casi el mismo. Dos guardias le habÃan escuchado y, de inmediato, para que no huyese como el otro, le habÃan tomado declaración. Obtenida la descripción de la bruja, esta habÃa sido identificada y arrestada inmediatamente en su casa: habÃa explicado a Spina que, habiendo tenido como todas sus iguales la facultad de volar, la bruja habÃa llegado su morada antes incluso de que llegase de Benevento el pobre hechizado. También resultaba del tratado que la hechicera, soltera, tenÃa una hija, fruto indubitable, según la intuición inmediata de la gente, de la cópula entre ella y el demonio, a la cual, sin embargo, no se habÃa podido capturar. Como supe por el párroco, la niña, que estaba fuera de casa en el momento del arresto, al volver habÃa sido vista y arrastrada por la fuerza a la tienda del joven sastre del pueblo, un judÃo mal visto y a menudo insultado por todos, que la habÃa escondido por solidaridad hacia los perseguidos y también por estar cautivado desde hacÃa tiempo por la belleza de la joven. Allà Elvira habÃa tenido que sufrir los gritos horribles de la madre torturada en el vecino tribunal, la cual, solo después de dos dÃas, habÃa sido condenada e inmediatamente quemada para calmar al agitado vulgo. Esa tarde, aprovechando la aglomeración de los alterados campesinos en torno al fuego, la joven habÃa huido, acompañada por el sastre, que, por prudencia y disgustado con aquel pueblo, habÃa preferido también irse de Benevento. Desde lejos, la joven habÃa visto arder a su madre y habÃa oÃdo sus desgarradores gritos. HabÃan vivido como vagabundos, él cosiendo ropas de un pueblo a otro, ella vendiendo un licor de color pajizo de gusto exquisito que el párroco aseguraba haber probado muchas veces, cuya fabricación habÃa aprendido de la madre, herborista y lavandera. Todo esto se lo habÃa contado ella misma al arcipreste tiempo después, al que habÃa llegado finalmente encinta después de muchas peripecias, pidiéndole que le acogiera por un tiempo. Acababa de huir de un grupo de bandoleros donde habÃa permanecido como esclava durante años después de que, por el camino, la hubieran capturado después de haber matado a su compañero. El párroco, conmovido, le habÃa encontrado un trabajo como sirviente en la piadosa familia de un notario, donde habÃa podido dar a luz en paz una niña, consiguiendo permiso para quedarse con ella en el desván y criarla. Desgraciadamente con ellos habitaba un hermano del jefe de familia, también jurisperito pero de un carácter muy distinto: era un vago que, habiendo conseguido a duras penas el doctorado, no habÃa querido ejercerlo y se habÃa gastado todo el patrimonio del padre en vicios. Asà que era mantenido y vestido por su hermano por caridad, mientras se trataba de encontrarle una ocupación decorosa y que no le cansara mucho. En cuanto Elvira recuperó sus formas naturales, ese depravado le habÃa atacado y habÃa tratado de poseerla brutalmente, pero la mujer, de complexión fuerte y aún más fortalecida por su vida vagabunda, le habÃa golpeado y aturdido con un candelabro. La patrona de la casa habÃa asistido a las últimas fases de la pelea, sorprendida por los gritos de su sirvienta. Las ropas de ellas estaban desgarradas, los moratones no dejaban dudas sobre la culpabilidad del hombre, pero era el hermano del notario. ¿Qué hacer? Esos buenos cristianos no querÃan que la mujer sufriera ninguna maldad ajena, pero el otro siempre serÃa un pariente. Tras meditar y vacilar, vacilar y meditar, le habÃan entregado por fin una suma para que se fuera de la casa y, si era posible, del pueblo. Sin embargo, la desventurada, ya cansada de vagar y siendo su hija todavÃa demasiado pequeña, habÃa preferido quedarse en una casita cercana al bosque. Allà habÃa perfeccionado el arte aprendido de su madre, la preparación y venta de su licor y de infusiones medicamentosas y la ayuda en el parto a las mujeres del pueblo. El trabajo elegido fue una de las causas de su mal. También influyó el que se dedicara asimismo a la venta de pájaros migratorios que sabÃa capturar con redes y conservaba vivos, a la espera de compradores, en una gran jaula.
Durante catorce años, Elvira habÃa vivido bastante tranquila. Es verdad que alguno le habÃa llamado alguna vez bruja bromeando, pero no habÃa sufrido persecuciones. Incluso habÃa tenido propuestas de matrimonio. Pero ella, harta de los hombres, habÃa rechazado todas.
En los primeros tiempos habÃa tenido que defenderse del hermano del notario, que, impenitente, habÃa ido a su hogar a abrazarla, sin conseguirlo, por la habitual defensa de la mujer. Por eso habÃa nacido en él un rencor enorme, mientras que su deseo iba aumentando igualmente. Por suerte, los parientes le habÃan encontrado por fin un trabajo respetable en Roma y se habÃa ido, dejándola en paz.
Entre los cortejadores habÃa estado ese Remo Brunacci que le habÃa arruinado, el borracho del pueblo, al que siempre habÃa echado burlándose de él. Cuando este acudió al párroco, presa del vino, diciendo haber perdido el miembro por la magia de Elvira, el sacerdote habÃa comprendido que se trataba solo de ebriedad y que el remedio era la abstinencia. HabÃa por tanto fingido ver entre las piernas del hombre la desaparición de los atributos viriles y luego habÃa encerrado a Brunacci para que se disipasen los humores, también gracias al uso de agua: común, no bendita, al contrario de lo que le habÃa dicho para tranquilizarlo. No habÃa previsto las consecuencias. El pueblo habÃa empezado a murmurar contra Elvira, luego a reclamar a voces que fuera arrestada. Lo peor es que esos dÃas estaba en el pueblo el juez Astolfo Rinaldi, que visitaba al notario.
â¡Rinaldi! ârepetà al oÃr el nombre del viejo superior, interrumpiendo la narración del moribundo.
Ãl era el hermano del notario. Gracias a los importantes parientes de su cuñada, se habÃa incorporado al Tribunal de Roma, donde habÃa hecho carrera rápidamente. ¿Tal vez él mismo, me pregunté, habÃa puesto la carta anónima en el buzón apropiado de la Inquisición en Roma? ¿Por venganza? Por otra parte, el párroco, asustado por la nueva situación y en particular por algunas miradas que el juez le habÃa lanzado poco antes de partir, habÃa presentado a su vez, en la gendarmerÃa del ayuntamiento, su propia denuncia oficial, transmitida de inmediato a Roma. El sacerdote habÃa temido vilmente perder su propia vida, es más, lo habÃa considerado muy probable, ya que sin duda no habrÃa sido el primero en ser arrestado, torturado y condenado por complicidad con la brujerÃa. El resto ya lo sabÃa y yo mismo habÃa llevado las consecuencias a su extremo. Lleno de remordimientos por su falso testimonio, por otro lado jurado ante Dios, después del proceso el párroco habÃa vivido pobremente en el habitáculo donde habÃa estado recluido Brunacci, se habÃa puesto el cilicio, se habÃa sometido a humillaciones de todo tipo, habÃa renunciado a cualquier placer, incluso al más inocente. A punto de morir, siendo inútiles los temores que, aunque fuera en el remordimiento, habÃan seguido atormentándole, habÃa querido advertirme de lo que estaba sucediendo de nuevo, esta vez a Marietta y la rubia y bella hija de Elvira. Cuando llamó a su puerta el santo pelotón, la madre, intuyendo algo malo, habÃa metido a Marietta debajo de la cama, después de haberle indicado en voz baja que se quedara quieta y en silencio, por si pasaba cualquier cosa. Después de que los inquisidores se fueran con Elvira, la niña salió y, sin saber que habÃan apresado a su madre, habÃa acudido al párroco denunciando que la habÃan raptado. El arcipreste, al corriente del arresto, no habÃa aclarado el equÃvoco; por el contrario, la habÃa dicho que, en ese momento, no se podÃa hacer nada por Elvira: ¡sabÃa bien que para estas cosas no habÃa suficientes gendarmes! y que se tranquilizara por tanto. Ese mismo dÃa la habÃa alojado como sirviente de unos campesinos. Sin embargo, después de la ejecución de la madre, Rinaldi habÃa venido a Grottaferrata con tres guardias del tribunal de la ciudad, habÃa detenido a la jovencita con la excusa de investigaciones adicionales y se la habÃa llevado a Roma. ¿Tal vez querÃa vengarse de Elvira culpando también a su hija? El párroco me pedÃa que investigara esto, por justicia, y que, si ante la justicia habÃa un delito, castigara al culpable y sobre todo que averiguara, si era posible, la suerte de la joven y, si seguÃa con vida, la salvara de otros posibles males. Solo asà podrÃa morir en paz.
Prometà al agonizante que buscarÃa hacer justicia con todas mis fuerzas.
Durante el resto de la noche, alojado en el rico antiguo dormitorio del párroco, entre colchas suavÃsimas y sobre un cómodo colchón, no pegué ojo.
HacÃa la medianoche expiró el moribundo; oà de hecho las oraciones del joven sacerdote, pero no me levanté para unirme a él.
TenÃa en mi interior una gran sensación de flaqueza. No deberÃa haber tenido remordimiento por la injusta condena de Elvira porque, como siempre, habÃa actuado de acuerdo con la ley y según mi conciencia, pero sentÃa una inquietud molesta y una ligera náusea que no me abandonarÃa hasta la mañana.
CapÃtulo V
Al salir el sol me volvÃ, después de haber rezado por el alma del sacerdote, y me volvà solo, sin esperar al guardia. Actué por impulso, pero, reflexionando, ahora pienso que, aunque estando absuelto racionalmente, mi instinto deseaba recibir castigo en el mayor peligro de ese retorno solitario. Por otro lado, yo tenÃa y siempre he mantenido en la vida un gran valor fÃsico y manejaba perfectamente la espada y el puñal que, como magistrado, tenÃa derecho a portar. De hecho mi padre, en cuanto se hizo cargo de mÃ, me habÃa hecho recibir lecciones de un cliente suyo, el maestro de armas José Fuentes Villata, un hombre delgado pero vigoroso y, cosa rara para un mediterráneo, altÃsimo, casi un brazo más que yo: aceptado como guardia personal de Alejandro VI, se habÃa mantenido después de la muerte de Borgia con su escuela de esgrima. En ese tiempo, ya no joven pero todavÃa un hábil espadachÃn, se habÃa convertido en jefe de la escolta privada del exjuez Rinaldi.
Asà que no partà solo y con miedo.
Siempre habÃa tenido en cambio prudencia con los poderosos: ¿por qué correr el riesgo, en efecto, de un ataque de un esbirro de la calle debido a la enemistad de solo uno de ellos que te tenga antipatÃa y te persiga? Astolfo Rinaldi se habÃa hecho muy poderoso. Este habrÃa sido el verdadero peligro si le hubiera atacado. Este, al haber entrado en el cÃrculo de Bartolomeo Spina y por tanto de su protector Médicis de Milán, ya antes de convertirse en el papa Clemente, habÃa alcanzado el grado de Juez General, luego, después del saqueo de Roma, mientras yo habÃa sido nombrado para su puesto, habÃa sido elevado a noble caballero y promovido a Mayordomo Honorario de las Estancias de Su Santidad. HabÃa tenido otros diversos encargos, diplomáticos y privados y se comentaba que también tareas secretas. Disfrutaba también, desde los tiempos de servicio en la magistratura, de la gracia del gélido y poderosÃsimo prÃncipe de Biancacroce.
Ya sabÃa desde hacÃa tiempo que Rinaldi era un hombre ansioso de dinero. Cuando era todavÃa magistrado, habÃa logrado acumular riquezas ingentes. HabÃa hecho regalos suntuosos a Clemente, ese pontÃfice que, después de morir, serÃa llamado el Papa de los achaques, también hambriento de dinero y sediento de alabanzas, que le habÃa prodigado el juez y sin duda de esto le habÃa venido al caballero Rinaldi la recompensa de su éxito.
En realidad, al inicio de mi carrera yo no habÃa entendido a ese hombre y siendo un joven ingenuo deseoso de justicia, la habÃa tenido por maestro, pero, después de un cierto tiempo, habiendo apreciado este mi devoción y tomándola por tÃmido sometimiento, entendiendo que podÃa fiarse de mà se habÃa abierto un poco. Un dÃa en el que estaba particularmente contento y tal vez habÃa bebido más de lo debido, me habÃa dicho sin contenerse:
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: